Roger Scruton – Dios
La respuesta más directa es decir no lo sé, pero los tres capítulos siguientes nos ayudarán a clarificar la cuestión. Buena parte de la filosofía moderna deja fríos a sus lectores puesto que se asienta sobre una concepción muy empobrecida del sujeto humano. en el fondo de nuestro corazón todos sabemos, aunque nunca lo hayamos puesto en palabras, que el sujeto humano es la cosa mas extraña con que vamos a encontrarnos en la vida, que cuando intentamos traducirlo a palabras nos vemos utilizando conceptos que tenemos gran dificultad para explicar, como por ejemplo yo, voluntad, libertad, responsabilidad, individualidad o trascendencia. La obra de los filósofos adscritos a la tradición continental – y muy especialmente los románticos como Hegel y Heidegger – se sustenta en el reconocimiento de tales verdades, mientras que los filósofos angloamericanos, con su tendencia a negligirlas o, en todo caso, a eludirlas, acaban escribiendo unos para los otros en revistas que no son precisamente una tentación para quien se sienta agobiado por la brevedad de la vida. Y es una gran lástima, pues la filosofía anglosajona tiene mucho más que decirnos de cuanto puedan tener el marxismo, el existencialismo, el estructuralismo o el deconstructivismo, por nombrar sólo unas cuantas escuelas filosóficas.
Nuestra más acuciante necesidad filosófica creo que es entender la naturaleza y el significado de la fuerza que en tiempos mantuvo unido al mundo y que en nuestros días está perdiendo buena parte de su gancho, la fuerza de la religión. Quizá no ande lejano el día en que las creencias religiosas nos parezcan cosa del pasado, pero con todo parece más que probable que este vacío dejado por Dios se llenará con creencias que tengan el mismo ánimo, estructura y función que ha venido mostrando la religión hasta aquí. En cualquier caso, necesitamos entender el cómo y el porqué de la religión. El mundo humano y el sujeto que lo puebla están hechos de ideas religiosas y lo que provoca nuestros más inextrincables problemas filosóficos es precisamente su fantasmal residuo.
Como bien sabemos, la religión engloba dos fenómenos bien distintos, la observancia religiosa y las creencias religiosas, que no tienen que coincidir necesariamente. Hay religiones que se mantienen vagas y sin compromiso en materias de doctrina al tiempo que insisten en la más escrupulosa de las observancias. La religión tradicional china pone gran énfasis en los rituales, cuya exacta ejecución parece beneficiar a nuestros antepasados a pesar de que sólo se ofrezcan muy rudimentarias especulaciones teológicas acerca del modo en que lo consiguen. Algo similar puede decirse del sintoísmo japonés, e incluso de las religiones en la Grecia y la Roma clásicas. La teología anecdótica de Hesíodo parece semiconsciente de su propia naturaleza metafórica, en tiempos de Ovidio, esta consciencia era total y llena de asombro, no por el mundo mismo de las divinidades, sino por la socarrona creencia del poeta en ellas. En la sociedad antigua, la pía observancia contaba mucho más que las ideas más o menos correctas acerca de los seres sobrenaturales que supuestamente la requerían. Al reconocer una cambiante multitud de dioses, los romanos daban por supuesto que no era demasiado importante que se creyera en ellos o no. En aquellos días, incluso uno mismo podía convertirse en dios a través de trámites muy similares a los que permitían adquirir un título terrestre. Parece lógico presuponer que pocos romanos debían tomarse muy seriamente a sus dioses cuando el propio emperador podía autodeclararse arbitrariamente uno de ellos. Pero todo eso no elimina en absoluto el respeto por las cosas sagradas de las que, de acuerdo con la mentalidad del romano, depende el orden civil. Era necesario invocar a lares y penates (las deidades del hogar), tratar a los viejos con reverencia y a los niños con respeto. Era necesario consagrar los acontecimientos más importantes de una vida – nacimiento, matrimonio, muerte, iniciación – a alguien más elevado que nuestro propio deseo. Las obligaciones sociales no sólo se derivaban de los contratos, sino también de votos solemnes en los que se hallaba implicada una especie de jurisdicción eterna – como en el destino del <<pío Eneas>> cuando nos dejó para siempre en las llamas de Troya.
Del mismo modo que puede haber observancia religiosa sin creencias del mismo orden, puede darse el caso opuesto, el de una creencia que deja la observancia a consciencia del creyente. La tradición protestante del cristianismo ha tendido a ello, arramblando gradualmente en el cobertizo toda la gualdrapería ritual católico-romana hasta que muy pocas cosas visibles han quedado en el ceremonial religioso, reduciéndose todo a una desnuda relación entre Dios y el alma. Tal actitud está llena de peligros. La vía negativa que lleva a Dios descartando las imágenes tras las que se esconde puede acabar por descartar al propio Dios, tal como sucede en la teología negativa de Karl Barth. En su guerra contra lo impuro y cuanto no es esencial, la religión protestante siempre corre el peligro de acabar negándose a sí misma, por cuya razón hoy en día las iglesias protestantes viven una crisis mucho más aguda que la que afecta a la iglesia romana. Sea como fuere, a lo largo de toda su historia el protestantismo ha mostrado una tendencia muy interesante a combinar claras creencias teológicas con una vaguedad total en cuestiones rituales y de culto.
En mi opinión, es un gran misterio considerar que la teología racional es a un mismo tiempo religión, que las observancias rituales y ceremoniales, así como el sentido de lo sacro, deban tener como su objeto al Dios teológico. Ambas cosas pueden, sin lugar a dudas, mantener vidas separadas dentro de una misma alma. Por ejemplo, Aristóteles, el más lúcido defensor de un monoteísmo abstracto, se confortaba a sí mismo con los mitos y costumbres de la religión griega. Por su parte, Mahoma, modelado por la sublime concepción de un Dios sobrenatural y omnitrascendente, se veía conminado por fuerza a visitar la piedra sagrada de la kabbah. Pero esos son casos de transición en los que la luz del monoteísmo aún no ha logrado borrar las sombras míticas. La creencia en Dios, el primer móvil y creador, quien existe eterna y necesariamente, quien es <<causa de sí mismo>>, cuya esencia es existir, quien todo lo sabe y todo lo puede, esta creencia congela de inmediato todo culto antiguo para reconvertirlo en culto al ser supremo. El interés que héroes y fantasmas ancestrales mantienen por su superviventes deviene atributo de Dios. Asombrosamente, la propia Causa Primera, el Primer Motor, toma interés personal por su creación y por nuestros actos. El Dios teológico – la entidad abstracta que prueba su existencia de modo autosuficiente a través de un argumento que es obviamente sofista pero que nunca ha sido refutado de modo concluyente – se convierte en persona; para los cristianos, incluso se encarna, su esencia divina cruza el puente antaño insalvable entre el mundo empírico de nuestra experiencia y el mundo trascendental de nuestras creencias. Spinoza vio ahí una absurdidad, rechazó la idea de trascendencia, despojó a Dios del velo de la personalidad, rechazó toda sugerencia de que Dios quiere nuestro amor o necesita nuestro culto, menospreció mitos y costumbres sagradas como otros tantos «ídolos». Pero Spinoza fue denunciado como enemigo de la religión, aquel que, para salvar la teología, había acabado sacrificando su objeto. Para el común de los mortales no hay salto ni contradicción alguna entre creencias teológicas y observancias religiosas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que impulsa a uno que cree en un Dios creador, que espera la vida eterna y que confía en una realidad trascendente, a prestarle sólo culto en el altar de sus ancestros de acuerdo con modos que no forman parte de la verdad que nos ha sido revelada por Él, quizá mirando incluso a otras costumbres distintas de honrar a Dios como horrendos actos de sacrilegio? ¿Por qué nuestra búsqueda de una respuesta racional que descifre la existencia nos lleva en la misma dirección que lo hace nuestra consciencia mítica, el sentido del pecado y la profanación, las costumbres y ceremonias que definen una comunidad en términos terrestres?
Me veo a mí mismo y a los otros como objetos en el mundo de la naturaleza, pero también me contemplo y los contemplo como sujetos, fuera en cierto modo del orden natural, observándolo desdé una perspectiva «trascendente». Esta división entre objeto y sujeto resulta ineludible y, como viera Hegel, es la causa esencial de nuestra enajenación. Todos nuestros proyectos, aquellos que realmente nos importan, se enmarcan en términos del sujeto; lo que intento capturar en el amor y el deseo es el yo, eso que siempre me elude; lo que me esfuerzo en realizar dentro del mundo objetivo es mi yo, para él pido reconocimiento y respeto, ese yo al que no afectan los oropeles con que se atavía la persona humana. Nada en el mundo puede ser un yo, pensar de otro modo es caer víctima de una ilusión gramatical. Equivale a deducir del uso válido del «yo mismo» que existe un yo al que referirse. (Vendría a ser lo mismo que deducir la existencia de una causa del uso válido de la expresión «por mi causa». En cierto sentido, la pregunta «¿qué clase de cosa es una causa?» es un paradigma de interrogación filosófica.)
Para decirlo de otro modo, el ser racional vive en condiciones de soledad metafísica. Quizá él no lo describa en estos términos, y tampoco es demasiado probable que lo haga usando la nomenclatura kantiana que se recogía en mi parágrafo precedente. Pero si es en verdad autoconsciente sufrirá los efectos de esta soledad y tal vez encuentre consuelo en los textos, desde el Gilgamesh a los Cuatro Cuartetos, que meditan sobre nuestro estado de caída y la brecha que existe entre añoranza humana y satisfacción humana, la brecha que produce no ser de este mundo sino sólo en este mundo. La inocencia de los animales consiste en no tener conocimiento de esta ruptura y es precisamente nuestra percepción de la misma la que nos lleva tanto al ritual religioso como a la creencia en una deidad trascendente, que se presentan al unísono ya que subvienen a una misma y única necesidad.
Los seres autoconscientes no se agrupan en manadas. Lo hacen de acuerdo con dos esquemas completamente diferentes, primero como comunidades reguladas por negociación, ley y contrato, y en segundo lugar como tribus o congregaciones unidas por un vínculo de pertenencia. Los antropólogos han polemizado desde antaño sobre la necesidad de pertenencia, sobre los rituales que la establecen y sobre los castigos que fuerzan a mantenerla, pero casi todos ellos admiten, en línea con las tesis expuestas por Durkheim en sus Formas elementales de vida religiosa, que la observancia religiosa es, en su forma primitiva, parte de un ritual de pertenencia y que toma su sentido del nuevo y «sacramental» vínculo que se establece cuando un grupo humano adopta mitos y liturgias comunes así como un criterio de distinción compartido entre lo sagrado y lo profano. Este vínculo sacramental debe entenderse en términos metafísicos. Es un vínculo entre sujetos en un mundo de objetos. A través de la práctica religiosa las gentes entran juntas en la esfera de lo que hay más allá de la naturaleza. La función del ritual es movilizar palabras, gestos y danzas—todas aquellas formas de comportamiento que se modelan con la experiencia del yo—para proyectarlas en dirección a lo sobrenatural. Los rituales normalmente se comparten y cada sujeto, al repetir o mimar las palabras y gestos mágicos, se libera momentáneamente del mundo de los objetos, fluye sin trabas hacia una «comunión mística» con los otros sujetos que rinden culto a su lado. No hay ningún otro intercambio humano que pueda alcanzar tales efectos, ya que por regla general el trato entre hombres depende de negociación, consentimiento y respeto por derechos y deberes al tiempo que asume que el sujeto goza de individualidad inviolable en su territorio soberano, una fortaleza que sólo él puede ocupar. La «primera persona del plural» del rito religioso rompe tal aislamiento y crea por un momento, si bien breve necesario, la sensación de que podemos estar juntos más allá de la naturaleza, compartir el punto de vista subjetivo que de otra manera consideramos solamente «nuestro».
Pero al pensar en esta esfera sobrenatural emerge la idea de una perspectiva trascendente, un punto de vista que no va del sujeto al mundo de los objetos, sino que, focalizado sobre el sujeto, ve el yo tal como realmente es. Así es, en mi opinión, como se concibe al Dios monoteísta, como sujeto autoconsciente que se enfrenta directamente a otros sujetos y que les asigna un lugar dentro de la comunión mística. En la consciencia divina sujeto y objeto son uno sólo, se supera la división entre ambos para crear una totalidad. El ritual religioso vence nuestra soledad, pero sin Dios esta «subjetividad colectiva» revolotea al borde de la ilusión. Con Dios la ilusión se hace realidad, la subjetividad se convierte en una objetividad distinta y de más alto nivel y pasamos a ocupar nuestro sitio en un reino donde los sujetos se sienten como en su propia casa ante los demás y pueden conocerlos con total transparencia. No sólo se nos consuela, sino que se nos redime, y la redención metafísica acaba por modificar nuestra vida cotidiana. Como se dijo en el capítulo anterior, el ser autoconsciente vierte juicios sobre sí mismo, juicios de carácter intemporal, juicios a los que no puede sobreponerse en el mundo de los objetos si no es a través de una renovación interior que arramble con la deshonra de la culpabilidad. La culpabilidad persiste mientras sujeto y objeto se mantienen divididos, el juicio del primero se impone al segundo. Pero Dios, que ve sujeto y objeto, llena la hendidura que los separa, los «purifica» de su infección común y los lanza como unidad al mundo de la elección autoconsciente.
La experiencia que trato de explicar resulta familiar a todos los que han compartido la Sagrada Comunión. Ha sido dramatizada de forma incomparable por Wagner en su Parsifal, así como comentada en infinidad de ocasiones en textos devocionales, pero los filósofos, con las notables excepciones de Hegel y su crítico Kierkegaard, apenas la mencionan. En nuestra tradición, para la mayoría de filósofos el tema de Dios ha quedado reducido a poco más que un puñado de no muy sólidas pruebas de su existencia. Sin embargo, si no me equivoco, hay mucho más de qué hablar. Sugiero, por ejemplo, que el impulso de creer surge de un predicamento metafísico, y que el Dios del monoteísmo es la única solución posible a tal predicamento, la única cosa que se mantiene totalmente al margen de la naturaleza, confrontándonos como personas y llevándonos hasta el reino trascendental hacia el que tienden nuestras aspiraciones.
Con todo, se hace imprescindible analizar si tal Dios personal existe. Es un asunto de la máxima urgencia dilucidar si el yo nos lo demanda. Sólo cuando las personas comienzan a deambular libremente por su cuenta entre extraños logran percibir que los dioses de la tribu parecen inadecuados para protegerlas. Por tanto, el «dios de los filósofos» llega en un estadio posterior. Resulta, por lo demás, curioso constatar que las especulaciones acerca de su naturaleza resultan sorprendentemente uniformes. En todas partes Dios es concebido como eterno, inmutable, omnisciente, omnipotente, Dios en estado supremo y, lo que es más remarcable, una persona que aplaude y reprueba, que ama, odia y perdona y actúa basándose en categorías morales. Tal concepción resulta ineludiblemente problemática, puesto que conduce a posiciones extremas en cualquier dirección al tiempo que cimenta la idea de que nosotros estamos hechos a imagen de Dios, seguro signo, para el cínico, de que es él quien está hecho a la nuestra. Con todo, ninguna otra concepción daría buena respuesta a nuestras necesidades, la necesidad de encontrar un sujeto trascendente para quien todos los demás sujetos puedan ser conocidos en su subjetividad y que tenga el poder y la voluntad de sanar la herida de nuestro mundo.
En el capítulo anterior discutí el impulso de pasar de lo temporal a lo eterno dando por supuesto que una y la misma entidad puede sobrevivir a este cambio. Hay un impulso paralelo a pasar de lo contingente a lo necesario manteniendo intocado todo lo demás, que viene ilustrado por uno de los cinco argumentos sobre la existencia de Dios (las «Cinco vías») con que Santo Tomás de Aquino abre su Summa Theologica. Nos hallamos, argumenta el de Aquino, en un mundo contingente, hecho de cosas que muy bien podrían no haber existido. Toda cosa puede existir como no existir. Si todo existe contingentemente, debe haber un momento en que nada existió. Si esto es cierto, nada pudo existir en adelante, puesto que nada surge de la nada, de modo que nada existiría ahora. Pero lo cierto es que ahora hay algo. Por tanto, no todo lo que existe lo hace contingentemente. Hay algo que existe de un modo necesario. Y esa cosa que «existe necesariamente» es Dios.
Este «argumento de la contingencia» tiene el mismo aroma árido y abstracto que hallábamos en el argumento ontológico, con el que a menudo se le compara. Propuesto por San Anselmo, el argumento ontológico se expresa en los siguientes términos: entendemos por Dios un ser más grande que todo otro que pueda ser pensado. Esa idea existe claramente en nuestras mentes, la de un ser dotado de todo atributo positivo y toda perfección imaginable. Pero si el objeto de tal idea sólo existiese en nuestra mente, y no en la realidad, se podría pensar en algo superior a ella, a saber, un ser que no sólo poseyese todas las perfecciones concebibles sino también la adicional de su existencia, hecho contrario a la hipótesis de partida. Por tanto, la idea del ser perfecto debe existir en la realidad. La existencia pertenece a la naturaleza del ser más perfecto, de su propia naturaleza se desprende que existe. En otras palabras, existe necesariamente, no de modo contingente.
Kant rebate este argumento indicando que la existencia no es un predicado, algo en lo que la lógica moderna comparte su punto de vista. (Decir de algo con predicados F, G y H que existe, no significa añadir nada a la lista de sus propiedades: decimos que F, G y H son aprehendidos en primera instancia.) Sin embargo, nadie ha conseguido probar que el argumento ontológico presupone que la existencia es un predicado. De hecho, nadie ha sido capaz de probar gran cosa acerca de dicho argumento. Pero de la pluma de lógicos semidementes siguen saliendo ingeniosas versiones del mismo y, si bien ninguna de ellas se nos aparece como totalmente creíble, tienen la utilidad de mostramos cuán exagerados son los rumores acerca de la muerte de Dios.
Pero la idea de «existir necesariamente» nos devuelve al reino de la eternidad; en realidad, es la misma idea. Los seres eternos no pueden dejar de existir, ni tampoco hay un momento dado en que comienzan a hacerlo. Su existencia deriva de su concepción misma, y eso es lo que sucede con Dios. Pero en tal caso, ¿cómo se relaciona Dios con el mundo? Los números tienen una existencia necesaria; si el número 2 existe, existe en todos los mundos posibles. Pero su existencia necesaria no se deriva de su poder causal, los números no tienen capacidad para actuar o para que se actúe sobre ellos. (Resulta risible suponer que nos notifiquen una mañana que el número 2 sufrió una terrible calamidad durante la pasada noche.) Y lo mismo debe ser cierto para toda cosa que exista necesariamente. Si algo existe necesariamente, también debe tener todas sus propiedades por necesidad. Quizá exista tal cosa y quizá tenga todas las «perfecciones», o al menos, todas aquellas que no están asociadas con la idea de cambio. Pero ahí está el busilis, la auténtica dificultad. La perfección de una persona está inextrincablemente vinculada a la acción, la emoción, el cambio, la mutabilidad. Y Dios, lo dijimos antes, es una persona.
Por tanto, sólo podemos aceptar al Dios de los filósofos si logramos resolver el problema de identificar a uno y el mismo individuo en las esferas temporal y eterna. La doctrina cristiana de la encamación nos pide que así lo hagamos, pero dicha doctrina es el mayor de los misterios, y por descontado no una prueba. (Considérense las enmiendas que debe introducir Milton a la situación para hacer inteligible el Cristo de El Paraíso perdido.) Parece que hemos llegado a un callejón sin salida. Dios responde a nuestras necesidades sólo si es una persona como nosotros, pero tal posibilidad parece impensable al presuponérsele como ser eterno y estrictamente necesario. Dado lo dado, pues, ¿de qué utilidad puede sernos?
Fue Max Stírner quien anunció en 1845 que Dios había muerto. Nietzsche, al remachar el obituario en Así hablaba Zaratustra, fue bien consciente de que a la humanidad le sería muy difícil vivir después de la noticia y de que algo debía ofrecérsele como consolación. Si no hay ser trascendente, sugirió, nuestras aspiraciones únicamente pueden ser colmadas por la auto-trascendencia, ultrapasando la naturaleza humana en esa versión más elevada y fuerte de la misma, el Superhombre (Übermensch). Algunos de sus discípulos trataron de seguir la advertencia de Nietzsche, con resultados tan desagradables para otros como para desacreditar el intento. Lo mínimo que puede decirse es que, sí alguien es un Übermensch, lo mejor que puede hacer es actuar como si no lo fuese. De hecho, la moralidad nietzscheana de la autotrascendencia pone al descubierto el significado de la religión para seres como nosotros: la fe es el triunfo supremo sobre nuestra soledad trascendental; sin ella, o hacemos virtud de dicha soledad, como hizo Nietzsche, o vivimos a un nivel mucho menos elevado. El anuncio de la muerte de Dios es menos una afirmación sobre Dios que acerca de nosotros mismos. Aun cuando los abstrusos argumentos sobre el «ser necesario» mostrasen su validez, e incluso si pudiésemos vincular a tal ser algunos de los rasgos de persona tal como los conocemos, no sería posible reverdecer la actitud religiosa. No habría forma de revitalizar la comunión mística de los creyentes a cuyo través se nos revela la faz del mundo. En realidad, la muerte de Dios significa la muerte de una vieja forma de comunidad humana, la comunidad fundamentada en lo sacro.
Los conceptos de santo y sagrado son, o debieran ser, de considerable interés para el filósofo. Nos muestran cuán grande puede ser la disparidad entre los conceptos que nos permiten percibir el mundo y los que utilizamos para explicarlo. En el capítulo primero considerábamos un ejemplo muy familiar de tal disparidad, la sonrisa humana. Milton escribe «las sonrisas de la razón fluyen / y del amor son alimento», con lo que quiere significar que sólo seres autoconscientes y dotados de razón sonríen, ya que sólo ellos tienen la peculiar intencionalidad expresada a través de una sonrisa. (Por suerte, Milton tuvo a bien no expresarse en tales términos.) Las sonrisas no aparecerán en «el libro del mundo» creado por los científicos. Todo lo que allí encontraremos al respecto es una descripción de la cara y sus músculos y de la respuesta de aquella a una serie de señales electroquímicas originadas en el cerebro. Clasificamos un determinado movimiento facial como sonrisa porque así es como lo percibimos y como a tal respondemos en el diálogo interpersonal. Ante la persona humana mostramos una actitud, la que nos lleva a ver en los otros una perspectiva del mundo que nos llega desde fuera de nosotros mismos. Eso es lo que vemos en una sonrisa. Y las experiencias de lo santo, lo sagrado y lo milagroso surgen de un modo similar cuando nuestra atención se centra, no en otros seres humanos, sino en lugares, tiempos y objetos que la razón ha elevado a un pedestal que los coloca por encima de su muda contingencia. En un lugar sagrado la personalidad se proyecta desde meros objetos, de una piedra, un árbol o un embalse de agua. Tales cosas no tienen subjetividad por sí mismas, razón por la cual pueden transmitimos el sentido de la presencia de Dios. La experiencia de lo sagrado es una revelación, un encuentro directo con la divinidad que elude toda explicación en términos naturales, algo que se mantiene aislado y al margen.
Esta habilidad para ver el mundo en términos personales rompe con el extrañamiento humano. Surge de la superfluidad del sentimiento social, cuando la experiencia de pertenencia se derrama sobre la naturaleza, y le da vida desde nuestra perspectiva. Confirma nuestra libertad al ofrecerle el espejo en que ésta puede mirarse. En ese momento la naturaleza deja de ser una prisión. Las puertas están abiertas de par en par y no se alzan sombras entre la intención y el acto.
Hemos perdido esta imagen. Las viejas formas de comunidad han desaparecido y la ciencia esgrime una dura negativa a toda mirada sobre la naturaleza que no sea la suya propia. En lugar de un mundo natural hecho a imagen de la humanidad, nos enfrentamos a una humanidad redescrita como parte del mundo natural. La descripción científica del ser humano ha reemplazado a la teológica. Como consecuencia, se ha provocado la desmoralización del mundo al borrar de él toda traza de libertad humana. Pero ese no es el mundo real, y es tarea de la filosofía demostrarlo.
Fuente: Scruton, Roger: Filosofía para personas inteligentes, Península, Barcelona, 1999, pp.77-87


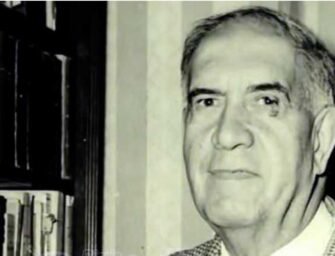


Ultimos Comentarios