Javier Ruffino – El Señorío hispano en la historia argentina
EL SEÑORÍO HISPANO EN LA HISTORIA ARGENTINA
“Alabar, hacer reverencia y servir”…”los buenos caballeros se prestarán a servir…” (San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales)
El Mundo Moderno es producto de un proceso revolucionario comenzado, por lo menos en el siglo XVI con la revuelta protestante, pero profundizado de modo particular a partir del XVIII con el desarrollo del pensamiento Ilustrado y sus subversivos principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, los cuales fueron el fundamento de la Revolución Francesa. Hoy en día quien se atreva a oponerse a dichos principios se hace merecedor de la repulsa rabiosa por parte de la “intelligentsia” instalada. El primero en advertir el carácter destructor de la Revolución Francesa fue el irlandés Edmundo Burke, quien afirmó: “La época de la caballería ha pasado. La ha sucedido la de los sofistas, economistas y calculadores, y la gloria de Europa se ha extinguido para siempre”[1].
La Hispanidad[2] durante los siglos XVI y XVII representó lo opuesto al espíritu de la Modernidad que ya estaba comenzando a conformarse en la Europa transpirenaica[3]. En efecto, el Mundo Hispano es lo opuesto del liberalismo, la democracia y el socialismo. Los fundamentos sobre los que se conformaba aquella civilización eran la Fidelidad, el Honor, el Servicio, el sentido del Deber, un alto concepto de la vida de Familia, el espíritu de Religión. Éste fue pues el espíritu que guió a las figuras principales que fundaron nuestra Patria, en sus tres etapas: fundacional, virreinal, e independentista[4]. ¡Qué distinto resulta mirar la Historia de la Patria desde esta perspectiva: a partir de los Santos, de los Héroes, de sus esencias fundacionales; en contraposición de aquella a la que nos tiene acostumbrados la cultura oficial con sus voceros y sus medios!
En la España peninsular fueron innumerables las figuras que, fieles a esas esencias, las encarnaron y, al mismo tiempo, las fueron concretizando hasta hacerlas parte del ser español. En el Medioevo emergen dos grandes arquetipos: el Cid y San Fernando. Cuando se conforma la España Moderna se presentan las gigantescas figuras de Isabel, Fernando, el Cardenal Cisneros, San Ignacio, Santa Teresa, por citar sólo algunas. Cuando la Revolución arrecia a partir del siglo XVIII aparecen los héroes anónimos de la Zaragoza que resiste al francés aferrada a la Virgen del Pilar; o avanzando los siglo XIX y XX, los guerreros carlistas, Donoso Cortés, don Vázquez de Mella, y los héroes que la gesta del 36 ha presentado a la admiración de quienes no quieran cerrar sus ojos a la luz. Todos encarnan, a su modo, aquella simpática figura que nos dibujó Cervantes en su obra magna: el Quijote. Es que la esencia del español, y del hispano en general, es el quijotismo[5].
LOS FUNDADORES DE LA PATRIA ARGENTINA
Pasemos a reseñar muy sucintamente los rasgos caballerescos y cristianos de algunas de las personalidades más relevantes que han contribuido al desarrollo de nuestra nacionalidad
Hernando Arias de Saavedra y Hernando de Trejo y Sanabria
La Cruz del Sur que marca nuestro cielo nos está indicando el origen y el destino: cruz de Redención traída a estas tierras por bravos capitanes españoles, cruz a la que se asociaron fervientes sacerdotes y misioneros en su fervorosa labor evangelizadora, cruz bañada en la sangre de tantos mártires que dieron su vida para que la Patria viva, cruz que hay que abrazar siempre que se quiera trabajar por reencauzar a nuestra nación en sus orígenes y para que sea fiel a su misión.
En los orígenes de nuestra historia aparecen dos figuras arquetípicas: una empuñó la Cruz, la otra la Espada. Los dos sirvieron al Rey Eterno. Y entre ambos, un vínculo de sangre, ya que eran medio hermanos.
El primero al que vamos a referirnos es Hernando Arias de Saavedra, cuatro veces Gobernador del Río de la Plata. Nacido en Asunción, fue elegido en diversas circunstancias: por los vecinos de su ciudad, por el Virrey del Perú, y por el mismo Rey.
Verdaderamente un caballero al servicio de su Dios y de su Rey, participó en múltiples campañas contra indios rebeldes con el objeto de pacificar la región, fomentar el progreso de la misma, y la organizar la civilización y evangelización de los grupos aborígenes de la zona reducidos. Estuvo presente en la segunda fundación de Buenos Aires, llevada a cabo por su suegro Juan de Garay. Fomentó los derechos de los nativos ante los abusos de muchos encomenderos. Y, para una mejor labor catequística, promovió la fundación de Reducciones en la Gobernación. Impulsó la instalación de los Jesuitas y el desarrollo de las posteriores Misiones creadas por los mismos. Profundamente preocupado por el Bien Común persiguió el contrabando y fomentó el desarrollo de la ganadería, ensayando las primeras formas de selección del ganado.
“Nunca conoció otra patria que la suya, ni otras casas que los míseros ranchos de terrón y paja.
Cuarenta años de guerras continuas, en un campo que tuvo por escena la selva paraguaya y la extensa pampa argentina, que recorrió sin descanso por caminos ásperos y fragosos. Conoció toda la gama del dolor humano, la fatiga y el hambre, la sed y el frío, pero no le arredraron jamás. Las cruentas heridas del combate y las fiebres del pantano que le desfiguraron el rostro y le quitaron el sentido al oído, no sirvieron sino para demostrar su energía inquebrantable y su bravura (…)
Protector de todas las ciudades de la provincia, colaboró a la fundación de Buenos Aires, Concepción del Bermejo y Vera de las Siete Corrientes y fue el centinela avanzado, que cuidó por muchos años, no se modificara el real que le asignaron sus fundadores (…)
Ningún personaje de la Conquista reúne como Hernandarias, las extraordinarias condiciones de la virtud heroica en más alto grado, hermanadas a la del estadista en tan prodigioso equilibrio, y se muestre el valor temerario y la prudencia; la justicia y la probidad; la energía y la templanza.”[6]
La otra figura paradigmática, Hernando de Trejo y Sanabria, fue Obispo del Tucumán. Nombrado por el rey Felipe II promovió la evangelización de los indígenas, dotó a la ciudad de Córdoba con una universidad, para lo cual a partir de 1612 donó sus salarios futuros y absolutamente todos sus bienes, para que los jesuitas la construyeran en la llamada Manzana Jesuítica el “Colegio Máximo”, donde se impartían clases de Filosofía y Teología[7]. Otro gran obispo de la Patria, Fray Mamerto Esquiú, tiene palabras célebres para referirse a su antecesor:
“A juicio de todo el mundo ilustrado, el siglo XVI fue para España un verdadero siglo de oro en las letras, las bellas artes y en hechos de sin par magnificencia (…)
(…) basta nombrar a Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, los tres Luis, de Granada, de León, y Vives, Cervantes, Herrera y Velázquez de Silva, Garcilaso de la Vega (el de Toledo) y Calderón de la Barca (…) Basta mencionar el Escorial, las gigantescas campañas de América, la batalla de Lepanto, y hombres como Cisneros, Felipe II, e Ignacio de Loyola (…) Francisco Javier (…) Toribio de Mogrovejo y un Francisco Solano, sin hablar de las Rosas de Lima y las Azucenas de Quito, y los Sebastián de Aparicio, Felipe de Jesús de Méjico (…) España fue en el siglo XVI un verdadero sol de la civilización cristiana, por su resplandor purísimo y por los rayos de verdad y de gracia que ha irradiado hasta las extremidades de la tierra.
Uno de esos rayos fue Fernando de Trejo y Sanabria. No diré que el hombre a quien somos deudores de esta Universidad se halla al par de un Francisco Javier, de un Toribio, y de un Francisco Solano; no: la grandeza de un santo no es de compararse con nada de este mundo (…); pero además del talento y sabiduría de que nos da testimonio su Episcopado y su Universidad, Fernando tiene para nosotros el especial título de ser hijo de nuestro suelo (…)
(…) hijo de la segunda generación de colonos españoles en nuestro suelo (…) su piadosa y heroica madre le envió a Lima a hacer sus estudios; que allí tomó el hábito de San Francisco, y que fue el primer criollo que gobernó la Provincia Franciscana del Perú (…)
Felipe II fue quien presentó para Obispo del Tucumán al criollo del Paraguay; y Clemente VIII, el gran amigo de San Felipe Neri, fue quien lo instituyó Obispo (…)
Para apreciar el mérito del segundo Obispo efectivo del Tucumán debe uno trasladarse con la imaginación a aquellos tiempos en que la actual diócesis se extendía desde la Pampa hasta las orillas del Bermejo (…)
Visitó repetidas veces la mayor parte de su inmensa diócesis, celebró tres sínodos, fundó dos Colegios Seminarios, solicitó continua y eficacísimamente la conversión a la fe de los famosos indios Calchaquíes, estableció en todos los lugares de su diócesis, asociaciones del SS. nombre de Jesús en beneficio de los esclavos e indios, fundó el Monasterio de Santa Catalina de esta ciudad, y creó la célebre Universidad”.[8]
Pedro de Cevallos
Ernesto Palacio, en su Historia de la Argentina, nos describe la personalidad del primer Virrey del Río de la Plata:
“Con la erección del Virreinato se inicia una nueva época para el Río de la Plata. Ya no seremos una dependencia lejana de Lima, sino una entidad política distinta, embrión de una nación futura.
Don Pedro de Cevallos haría honor a sus ilustres antecedentes. Con todo empeño gestionó los elementos necesarios para el éxito de su empresa en una campaña fulminante: se proponía dar un golpe de gracia a la presencia portuguesa en el Plata (…)
La campaña fue rápida y decisiva (…) En febrero (de 1777) llegó a la isla de Santa Catalina que ocupó sin combatir (…) Siguió por mar hasta Montevideo, de la que hizo su centro de operaciones; de aquí se dirigió a la Colonia y la sitió. La plaza se rindió a discreción a los tres días, con sus buques y material de guerra. Era la cuarta vez que caía en nuestras manos desde su fundación, y el Virrey estaba decidido a que fuese la última (…). Después se puso en camino hacia Río Grande.
Cuando al llegar lo sorprendió el anuncio de que se había firmado la paz con Portugal.
El 1° de febrero de 1777, en efecto, había muerto el rey don José I, y con él habían caído Pombal y su partido. El poder quedaba en manos de la reina viuda; o mejor dicho (ya que se trataba de un incapaz) en manos de la reina madre, hermana muy querida de Carlos III (…) Convocó a una conferencia en San Ildefonso, donde se estipuló la paz, completada más tarde por el Tratado del Pardo (…)
(…) Carlos III sacrificaba en San Ildefonso inmensos territorios en América a trueque de ventajas en el continente (…)
Carlos III sacrificaba en San Ildefonso inmenso territorios en América (…). (A pesar de que se retenía Colonia), reconocía a Portugal las tierras del Río Grande (…)
Después de la paz (…) era natural que se prescindiera de los servicios de don Pedro de Cevallos, cuya permanencia aquí sólo tenía sentido en función de la guerra con el portugués. Se lo sacrificó en aras de la amistad fraterna. Liquidado el problema ¡y en qué forma! Estaba de más el heroísmo y empezaba la administración. Para la tarea de empedrar las calles y propagar las “luces” –simbolizadas adecuadamente por el alumbrado público a candil- bastaba don Juan José de Vértiz y Salcedo, grato a los portugueses por sus oportunas retiradas. Fue nombrado, en efecto, y entró a gobernara como Virrey el 12 de junio de 1778.
El triunfo habíale dado a Cevallos una enorme popularidad, que se manifestó con entusiasmo, se manifestó en el entusiasta recibimiento de que lo hizo objeto el pueblo de Buenos Aires, con festejos y convites que duraron cinco días. Pasado el primer entusiasmo, se vio que no había unanimidad y que el vecindario se había escindido en dos bandos, uno de los cuales, afecto al gobernador Vértiz (que se hallaba en Montevideo a la espera de los acontecimientos) lo acusaba al Virrey de adhesión al ‘partido jesuítico’ (…)
(Su gloria) se funda (…) en su comprensión política del problema de la frontera portuguesa y en su decisión para resolverlo una y otra vez, como gobernador y como virrey; en la energía con que se opuso a los sucesivos errores de la corona, por vía de persuasión y consejo, defendiendo siempre la buena causa, como en la ocasión del tratado de Permuta y más tarde, cuando la expulsión de los jesuitas; en la honradez con que sostuvo sus opiniones y desafió la impopularidad y la desgracia en la corte, en sus eximias dotes de militar, victorioso en todas las batallas. Todo esto le da cierto carácter anacrónico y admirable, en una época en que se pierde el sentido de grandeza y las consideraciones de orden material empiezan a sobreponerse a las del honor.
Su reemplazo por Vértiz –símbolo de la paz idílica con Portugal, después de haberse mostrado como imagen de la derrota- es la mejor definición americana de la España de Carlos III.”[9]
Santiago de Liniers
El personaje que nos ocupa ahora, fue definido por Ezequiel Ortega como un hombre del Antiguo Régimen[10], con todo lo de honorable y digno que dicha expresión encierra.
En efecto, don Santiago no fue un hombre preocupado por proclamar derechos y reclamar libertades e igualdades. Por el contrario, su educación se fundó en el Honor, el cumplimiento del Deber, el Servicio y la Fidelidad a Dios, al Rey y a su Patria adoptiva.
Perteneciente a la nobleza de provincia francesa, recibió una educación caballeresca[11]. Ingresado en la Orden de Malta en 1765, terminó dedicado a la náutica. Pasó al Servicio de Su Majestad Católica, el Rey de España, ya que en ese momento las Casas reales de Francia y de España se hallaban unidas por los llamados “Pactos de Familia”. Mantuvo su fidelidad al Rey al que eligió servir hasta el final de su vida. Este servicio lo llevó a embarcarse en 1776 en la flota de don Pedro de Cevallos, primer Virrey del Río de la Plata. Vuelto a España, se estableció definitivamente en el Río de la Plata en el año 1789, convirtiéndose estos Reinos en su Patria definitiva. Aquí fue donde prestó sus más destacados servicios.
Habiendo enviudado se ligó a una familia tradicional de Buenos Aires a través del Matrimonio con María Martina de Sarratea, de quien también enviudaría poco después. Fue padre de una prole numerosa. Gobernador de las antiguas Misiones entre 1803 y 1804, como Capitán de Navío aprendió a conocer los secretos del Río de la Plata. En 1806 el Virrey Sobremonte lo destinó al puerto de la Ensenada de Barragán, para fortificar la zona ante un eventual ataque. Éste se produjo a los pocos días. Los ingleses desembarcaron por Quilmes, y a los pocos días el pabellón británico flameaba en el fuerte de Buenos Aires. Este hecho le brindó la ocasión para demostrar su lealtad y su fidelidad.
Cuenta el Padre Cayetano Bruno que encontrándose Buenos Aires invadida por los ingleses “había decaído lastimosamente el culto religioso en el histórico templo (de Santo Domingo) por la prohibición de exponer el Santísimo durante las funciones de la Cofradía y efectuar por las calles la procesión acostumbrada con el Señor Sacramentado”. Fue entonces que el bravo caballero “se acongojó al ver que la función de aquel día no se hacía con la solemnidad que se acostumbraba. Entonces, conmovido de su celo pasó de la iglesia a la celda prioral, y encontrándose en ella con el Reverendo Padre Maestro y Prior fray Gregorio Torres, y el Mayordomo primero, les aseguró que había hecho voto solemne a Nuestra Señora del Rosario (ofreciéndole las banderas que tomase a los enemigos) de ir a Montevideo a tratar con el Señor Gobernador sobre reconquistar esta Ciudad, firmemente persuadido de que lo lograría bajo tan alta protección”[12].
Siendo superado el trance de las Invasiones, Liniers fue designado Virrey en forma interina. Le tocó ocupar este cargo en un momento muy conflictivo, por lo que su autoridad fue cuestionada por diversos sectores, y algunas de sus actitudes despertaron recelos. Incluso, se suele recordar de este período algún desliz moral que no se corresponde con la conducta que caracterizó al resto de su vida.
Pasado el trance, y siendo reemplazado por el nuevo Virrey, Cisneros, designado por la Junta Central de Sevilla, Liniers se retiró a las sierras cordobesas para poder disfrutar de una vida serena y sosegada.
Desencadenados los hechos de Mayo de 1810, no supo ver que una “nueva fidelidad”: el servicio a la Patria naciente, venía a reemplazar a la vieja fidelidad a un Rey que ya no reinaba[13]. Y se opuso a un Movimiento que consideró revolucionario[14]. Encabezó la resistencia contrarrevolucionaria en Córdoba, que fue fácilmente contenida, y los cabecillas capturados y condenados. En estas circunstancias, y ante la presión de su padre político que no entiende su conducta, le escribe:
“(…) mi amado padre (…) en cuanto a mi individuo; ¿cómo siendo yo un general, un oficial quien en sus treinta y seis años he acreditado mi fidelidad y amor al soberano, quisiera Usted que en el último tercio de mi vida me cubriese de ignominia quedando indiferente en una causa que es la de mi Rey; que por esa infidencia dejase a mis hijos un nombre, hasta el presente intachable con la nota de traidor? ¡Ah mi padre! Yo que conozco también la honradez de sus principios, no puedo creer que Usted piense, ni me aconseje motu proprio, semejante proceder (…)
(…) Por último Señor, el que nutre a las aves, a los reptiles, a las fieras y los insectos proveerá a la subsistencia de mis hijos, los que podrán presentarse en todas partes sin avergonzarse de deber la vida a un padre que fue capaz por ningún título de quebrantar los sagrados vínculos del honor, de la lealtad, y del patriotismo, y que si no les deja caudal, les deja a lo menos un buen nombre y buenos ejemplos que imitar (…)”
El Padre Cayetano Bruno nos describe sus últimos momentos: “(luego de conocer la sentencia de muerte) Liniers ya no pensó sino en su alma. (…) (un documento anónimo atestigua que) ‘pidió al Sr. Obispo (Orellana) le sacase de su bolsillo el rosario y paseándose lo rezó y continuó preparándose para la confesión, todo con tal nobleza y entereza que…, en aquel estado de ignominia y con los brazos atados, parecía más glorioso que en sus victorias de la Reconquista …Este Señor y el coronel Allende hicieron su confesión con el Sr. Obispo (…)
Liniers rechazó la venda. Luego ‘en voz perceptible (…) imploró el auxilio de María Santísima –bajo el título del Rosario de quien fue siempre muy devoto-, e hincado de rodillas’ dio la señal a los soldados”[15].
Más adelante, el mismo autor nos describe una experiencia muy particular que tuvo una monja del convento de las Teresas, de Córdoba: sor Lucía del Ssmo. Sacramento. Ésta por orden de su confesor escribió su autobiografía con el título Amores de Dios con el alma. En dicha obra, entre otras experiencias místicas, cuenta que vio las almas de los ejecutados “en la Gloria. Dícele ‘Nuestro Señor de cada una en particular con lo que se habían hecho dignos y merecedores de tal corona’. Conversa con ellas familiarmente. Le encargan comunicar a sus allegados ‘no tuviesen pena, que era tan grande y tal sus felicidades que no se puede explicar …; bendecían y alababan al Dios de las Misericordias que había usado de tanta liberalidad para con ellos, bendecían sus suertes y entonaban cánticos de gracias al Omnipotente…’ (…)
Sor Lucía frisaba a la sazón en los 39 años de edad. Murió el 4 de mayo de 1824, ‘después de llevar una vida admirable en virtudes y favores del Señor’.”[16]
Cornelio Saavedra
Cornelio Saavedra fue todo un Caballero. Cuando uno toma contacto con las Memorias que escribió para dejar como legado a sus hijos, nos topamos con un mundo de valores y sentimientos que ya no es el nuestro. El sentido del Honor, la Hidalguía, el espíritu de Servicio, la Fidelidad hacia los antepasados, el celo por la Fe recibida, asoman desde las páginas de aquellos textos. En un mundo alterado por los efectos de la Revolución, y al que nuestro personaje –ya en plena madurez- busca de algún modo acomodar parte de sus criterios, la educación recibida, propia del Antiguo Régimen, le “brota por los poros”.
Al comenzar las “Memorias” se refiere a una “palabrita mágica”, de moda ya en los años en los que escribía: democracia. Sabiendo que uno de los fundamentos del sistema democrático es el igualitarismo radical, señala que en toda sociedad, incluso en las democráticas, existe siempre un grupo selecto que se eleva sobre el resto. Resalta que es sobre los méritos personales que se debe fundar dicha preeminencia: “Sea cual fuere el sistema que gobierne las sociedades de hombres civilizados, siempre hay y se observa una cierta distinción entre los individuos que las componen, que forma un cierto orden de jerarquías en ellas (…) Ellas se hacen más sensibles cuando las acompañan servicios particulares, de que ha resultado bienes y honores a la República (…) Esta distinción, consideraciones y premios de servicios efectivos son los que constituyen el verdadero honor de los hombres, sea también cual fuere el sistema que domine en las sociedades”.
No obstante, no deshecha el valor del Honor recibido de los antepasados; honor que se tiene el deber de preservar y comunicar. Por esto, se preocupa por responder a las calumnias que le han levantado sus enemigos, para salvar su buen nombre, y así legárselo sin mácula a sus hijos. Buen nombre recibido, por otra parte, de sus abuelos[17]. Les dice al respecto a sus hijos: “les he legado el honor que heredé de mis abuelos y el que supe adquirir con mis servicios”.
Dada la importancia que atribuye a los méritos personales, se refiere en sus escritos a los trabajos que pasó en favor del Bien Común. La preocupación por la “cosa pública”, y el servicio a la Patria, fueron una constante en la vida del ilustre Patricio. Habiendo desempeñado “los honoríficos empleos del Cabildo de aquel tiempo”, su actuación principal se desarrolló, sin embargo, a partir de su elección como Comandante del Regimiento de Patricios, creado como consecuencia de las Invasiones Inglesas. Su desempeño tuvo, por tanto, un momento descollante desde 1806, y hasta 1810.
La Reconquista y la Defensa de Buenos Aires, que fueron vividas con un verdadero espíritu de Cruzada[18], dieron un protagonismo fundamental a las nuevas Milicias, en particular a los Patricios. Los hechos políticos que afectaron al Imperio Español como consecuencia de las Invasiones Napoleónicas, y de los sucesos de Bayona, tuvieron hondas repercusiones en Buenos Aires. El cambio de alianzas en la Guerra, y el progresivo desmoronamiento de la Metrópoli, sumados a la creciente rivalidad entre españoles peninsulares y americanos, fue causa de una honda agitación política en la Capital del Virreinato del Plata. En medio de aquellos trastornos, la figura de Saavedra fue ganando un lugar cada vez más trascendente. Cuando en 1809 se produjo un movimiento, integrado en su mayoría por elementos del sector peninsular, tendiente a reemplazar al Virrey Liniers por una Junta, el Jefe de los Patricios se opuso con sus fuerzas a dicho motín, y logró salvar a la autoridad establecida.
La situación cambió al año siguiente, cuando caído todo tipo de Gobierno Legítimo en la Península, nuestro territorio era disputado por el nuevo monarca francés José I Bonaparte, los Organismos Peninsulares creados en los territorios que habían escapado al control francés y que reclamaban a la América una obediencia que no era legítima, nuestros vecinos portugueses, y las asechanzas siempre presentes de los ingleses. En dicha ocasión, dijo el Comandante de los Patricios a Cisneros: “Señor, son muy diversas las épocas del 1 de enero de 1809, y las de mayo de 1810, en que nos hallamos. En aquella existía la España (…) en ésta toda ella, todas sus provincias y plazas están subyugadas por aquel conquistador, excepto sólo Cádiz y la Isla de León (…) ¿Y qué señor? ¿Cádiz y la Isla de León son España? ¿Este territorio inmenso, sus millones de habitantes, han de reconocer soberanía en los comerciantes de Cádiz y en los pescadores de la isla de León? ¿Los derechos de la Corona de Castilla a que se incorporaron las Américas, han recaído en Cádiz y la Isla de León que son parte de una provincia de Andalucía? No, señor; no queremos seguir la suerte de la España, ni ser dominados por los Franceses”. Ante tal situación, la mayoría de los sectores peninsulares locales intentó, ahora, sostener al Virrey como medio para continuar ejerciendo ellos una mayor influencia en el Gobierno local. En tanto que la mayor parte del elemento criollo se movilizó en pos del reemplazo del Virrey por una Junta. En dichos acontecimientos tuvo una participación decisiva Don Cornelio Saavedra.
En sus “Memorias” hay una nota muy explícita, que no por el hecho de aparecer en esa condición deja de tener importancia. En efecto, en ella señala que: “Las dos Invasiones Inglesas nos pusieron las armas en las manos para defendernos. Esto ocasionó se avivasen los celos y las rivalidades entre americanos y españoles (…) La invasión de Napoleón a la España (…) la ocupación de casi toda la Península (…) el abandono que experimentamos de aquella Corte (…) Es indudable en mi opinión, que (…) a la ambición de Napoleón y (…) de los Ingleses, en querer ser señores de esta América se debe atribuir la revolución del 25 de mayo de 1810 (…); si esto y mucho más que omito por consultar la brevedad no hubiese acaecido ni sucedido, ¿pudiera habérsenos venido a las manos otra oportunidad (…) (para) reasumir nuestros derechos? Es preciso confesar que no (…) (A aquellos sucesos), y no a algunos presumidos de sabios y doctores que en las reuniones de café y sobre la carpeta, hablaban de ella (de la posibilidad del cambio de gobierno), mas no se decidieron hasta que nos vieron (hablo de mis compañeros y de mí mismo) con las armas en la mano resueltos ya a verificarla”. Es elocuentísimo este pasaje, no deja lugar a dudas: la “Revolución” se debe a la reacción de las fuerzas militares ante la situación reinante, y no a las lucubraciones de ideólogos afiebrados por las nuevas doctrinas esparcidas por la Revolución Francesa.
En un momento sus escritos parecerían justificar el mito gestado por la historiografía liberal acerca de la “máscara de Fernando VII”. En efecto, señala que “por política fue preciso” cubrir a la Junta con el manto del señor Fernando VII”. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las “Memorias” fueron escritas avanzada la década del 20, cuando ya se conocía el desenlace del Proceso iniciado en Mayo del 10; y así como no era “político” no mencionar al Rey en 1810, tampoco lo era presentar una historia “fernandista” en 1829 (sobre todo a partir de las desmesuras represivas de Fernando con posterioridad a 1814)[19]. Por otra parte, los sentimientos de adhesión al Rey que habían existido en 1810, ya estaban totalmente rotos, y era la Patria nueva, que había comenzado a gestarse en las jornadas mayas, la que reclamaba ahora una profunda fidelidad.
A pesar de lo señalado en el párrafo precedente, el esfuerzo de introspección realizado por Saavedra, nos permiten recrear los sentimientos que agitaban a los corazones de la población en el 10. Y lo que se observa es el carácter profundamente monárquico de aquel pueblo. Señala don Cornelio que muchos, en aquellos días, llevaban sus sentimientos hasta el extremo, considerando al Monarca “dueño y señor de la América, y de las vidas y haciendas de todos sus hijos y habitantes, pues hasta estas calidades atribuían al rey en su fanatismo”[20].
Los servicios prestados a la Patria a partir de la Revolución significaron, para Saavedra, su ruina personal. El sector radical, representado por el Morenismo, y en particular por Bernardo de Monteagudo se apoderó de la Revolución, y tramó su ruina. Nos dice Enrique Díaz Araujo, al respecto:
“Sabido es que el Primer Gobierno Patrio se constituyó basándose en unos arreglos entre los grupos políticos existentes en Buenos Aires (…)
Pues (…) uno se esos sectores, el llamado ‘morenista’, se apoderó hegemónicamente de la Revolución, desplazando a los demás y consiguientemente, reemplazando los objetivos institucionales comunes, por unos unilaterales, de corte ideológico sectario.”[21]
Saavedra, hombre maduro y conservador, que contaba con notable apoyo en los sectores populares, se enfrentó a la política del grupo morenista. El movimiento del 5 y 6 de abril de 1811 que le dio un respaldo importante, permitió desplazar de la Junta a los sectores radicalizados. Pero esto significó el comienzo del fin del Comandante de Patricios, ya que vueltos al poder a partir de la instauración del Triunvirato, los seguidores del antiguo Secretario no le perdonarán su anterior desplazamiento: “Los agraviados y sus parciales, se propusieron mi ruina y aún mi exterminio, en venganza del destierro y separación de sus personas del gobierno”. En este contexto comenzó a hacerse fuerte la figura de Bernardo de Monteagudo –radical furibundo, creador de la Sociedad Patriótica, y cuyo influjo ideológico se hará sentir en los meses siguientes-[22], quien se convirtió en un enemigo particular de Saavedra: “Los papeles públicos de que era autor el doctor Monteagudo no había suceso, ni accidente alguno desagradable, en que no me lo atribuyese como autor del 5 y 6 de abril”.
Más allá de todas las vicisitudes de su vida, podemos concluir que a lo largo de su actuación pública don Cornelio Saavedra se comportó como un verdadero Patriota y un buen cristiano, teniendo siempre en cuenta el Bien Común y no vanas ocurrencias ideológicas. Son justamente sentimientos cristianos los que brotan al fin a de las páginas que estamos analizando, escritas en 1829: “Muchos años ha que he perdonado a mis enemigos y perseguidores, porque así me lo manda la santa religión que profeso”. El Padre Cayetano Bruno se refiere al Testamento del Prócer, testigo de su la muerte cristiana:
“En nombre de Dios Todopoderoso y de María Santísima, Madre de Nuestro Señor Jesucristo (…)
Primeramente, que mi religión es la Católica Apostólica Romana, y que creo y confieso el misterio de la Santísima Trinidad, esto es, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero (…) Asimismo creo en la Encarnación del Hijo de Dios en las purísimas entrañas de María Santísima (…) Creo que el mismo Jesucristo dejó al apóstol San Pedro y sus legítimos sucesores por su vicario (…) Creo en el Santísimo Sacramento del Altar…”[23]
Como conclusión de todo lo expresado podemos decir que don Cornelio fue:
- Un hombre de estirpe,
- Un caballero,
- Un hombre ocupado, y preocupado, por la Cosa Pública y por el Bien Común,
- Un hombre caído en desgracia a causa de las desviaciones de ideólogos inescrupulosos,
- Un auténtico cristiano.
Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano
Manuel Belgrano nace en Buenos Aires en el año 1770. Luego de pasar por las aulas del “Real Convictorio Carolino”, marcha a España para estudiar Leyes en la Universidad de Salamanca, donde realiza una actuación destacadísima.
La figura de Manuel Belgrano está ligada a las grandes potestades de aquella época. Recibe del Papa autorización para leer libros que estaban prohibidos en esos tiempos, y es nombrado por el Rey para desempeñar la función de Secretario del Consulado de Buenos Aires.
CASA DE BELGRANO DEMOLIDA A PRINCIPIOS
DEL SIGLO XX
Desde la función pública demostró su interés por el Bien Común. Propuso reformas para mejorar el comercio y la actividad agrícola de estas regiones, así como también la Enseñanza, pidiendo que se atienda con mayor interés a los saberes prácticos que estaban un tanto descuidados. Proyectó una Escuela de Dibujo y de Náutica, las que por diversos motivos no prosperaron.
Preocupado por la suerte de estos territorios, amenazados desde distintos flancos, y ante la crisis en la que había caído la Monarquía Española tras Bayona, comienza a proponer la instauración de una Monarquía local, coronando a la Princesa Carlota Joaquina de Borbón. La preocupación por los destinos políticos del antiguo Virreinato embargaron su alma durante los últimos años de su vida.
Fracasado el proyecto “carlotista”, tiene una importante participación en los hechos de Mayo del 10, formando parte de la Junta como vocal. Enviado a Paraguay para someter la resistencia del Gobernador a la instalación del nuevo Gobierno, es derrotado, pero su acción produjo frutos a su tiempo. Al año siguiente, el Paraguay establecía su Junta de Gobierno.
Habiendo sido sobreseído en el juicio que se le siguió por su desempeño en el Paraguay, es enviado a fortificar la zona del Paraná, donde los enemigos procedentes de la Banda Oriental solían realizar sus correrías. Es en esta ocasión que en las márgenes de ese gran río, en la zona de Rosario, hace usar la escarapela celeste y blanca a sus soldados, y el día 27 crea un pabellón con esos colores para identificar a su tropa. El Triunvirato, manejado por Rivadavia, le ordena “guardar” esa insignia, pero cuando llega la Norte, donde fue enviado para hacerse cargo del Ejército que allí se encontraba resistiendo a las fuerzas que bajaban del Perú, hizo bendecir la enseña patria.
Leemos al respecto un artículo escrito por patriotas jujeños:
“La bendición de la Bandera”: es unas de las fechas más importantes para nuestra patria y principalmente para Jujuy, por el protagonismo que vivieron nuestros antepasados junto al General Manuel Belgrano.
Como jujeños sabemos que son cuatro los hechos que nos distinguen en relación al ilustre General: bendición y jura de la primera bandera celeste y blanca, la gesta heroica y sacrificada del Éxodo, la donación del sueldo de Belgrano para la creación de una de las cuatro escuelas y el legado de la Bandera de la Libertad Civil.
Estos hechos hacen que los jujeños debamos sentirnos orgullosos de aquel reconocimiento que el prócer dirigió con fecha 29 de mayo de 1812 al gobierno de Buenos Aires diciendo en ocasión de la bendición: “He tenido la mayor satisfacción de ver la alegría, contento y entusiasmo con que se ha celebrado en esta ciudad el aniversario de la libertad de la Patria, con todo el decoro y esplendor de que ha sido capaz, así con los actos religiosos de víspera y misa solemne con Te Deum, con la fiesta del alférez mayor don Pablo Mena, cooperando con sus iluminaciones todos los vecinos de ella y manifestando con demostraciones propias su regocijo…. No es dable a mi pluma pintar el decoro y respeto de estos actos, el gozo del pueblo, la alegría del soldado, ni los efectos que palpablemente he notado en todas las clases del Estado, testigos de ellos; solo puedo decir que la patria tiene hijos que sin duda sostendrán por todos medios y modelos su causa, y que primero perecerán que ver usurpados sus derechos”.
Ha quedado probada la prioridad de la bendición y el juramento realizados en Jujuy el 25 de mayo de 1812. En el Rosario se enarboló la bandera como símbolo militar… La gloria de Jujuy, consiste en haberla jurado antes que ciudad alguna, con todas sus clases sociales; clero, milicia, pueblo, unidos en denodado consorcio, frente a un ejército enemigo; y en haberla jurado como símbolo de la nacionalidad.
Hacía pocos días que el General Belgrano había llegado a Jujuy, donde continuaba absorbido por la abrumadora tarea de reorganizar los restos del ejército que le habían entregado y vencer los innumerables obstáculos que se le presentaban a cada paso, cuando le sorprendió el segundo aniversario de la Revolución de Mayo. En ese mismo día, Belgrano decía: ‘el 25 de Mayo será para siempre memorable en los anales de nuestra historia y vosotros tendréis un motivo más de recordarlo, cuando veis en él por primera vez, la bandera nacional en mis manos que ya os distingue de las demás naciones del globo, sin embargo, de los esfuerzos que han hecho los enemigos de la sagrada causa que defendemos, para echarnos cadenas aún más pesadas que las que cargabais. Pero esta gloria debemos sostenerla de un modo digno, con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento de nuestras obligaciones hacia Dios’.”
(Publicado en Blog “El Defensor del Norte”)
Belgrano debió hacer frente a un gran número de dificultades en el Norte. La mala fama que habían despertado los ejércitos de la Patria en el Alto Perú por la mala actuación de su primo Castelli y de Monteagudo, que dio lugar a la indisciplina de la tropa, los abusos contra la población civil, el uso del “terror”, y hasta actos sacrílegos que herían la sensibilidad religiosa del pueblo sencillo de aquellas regiones. Todo esto generó un gran desorden que permitió el avance de las fuerzas virreinales. Propúsose Belgrano, por tanto, devolver la disciplina en forma severa a la tropa. Organizar el éxodo jujeño ante el avance del enemigo, y devolverle el prestigio al ejército a su cargo. Para demostrar que los soldados porteños no era herejes, encomendó su Ejército a la protección de la Virgen, y habiendo obtenido la importantísima victoria de Tucumán, que logró frenar y hacer retroceder al enemigo, hecho que coincidió con la fiesta tan importante para los tucumanos, de Nuestra Señora de la Merced, la nombró Generala de su Ejército, entregándole su bastón de mando. Fue siempre muy cuidadoso de las ceremonias religiosas, hizo repartir a sus soldados escapularios bordados por las monjas del Convento de Santa Catalina de Buenos Aires, y enviados tras la victoria de Tucumán. Cuando debió entregar el Ejército del Norte a San Martín (luego de haber vencido en Salta, asegurando esa frontera, pero habiendo perdido en el Alto Perú, territorio que ya no se pudo recuperar), recomendó al nuevo Jefe:
“La guerra no sólo la ha de hacer Ud. con las armas, sino con la opinión, afianzándola siempre en las virtudes naturales, cristianas y religiosas (…) Acaso se reirá alguno de mi pensamiento; pero Ud. no debe dejarse llevar de opiniones exóticas, ni de hombres que no conocen el país que pisan; además, por ese medio conseguirá Ud. tener el ejército bien subordinado; pues él, al fin, se compone de hombres educados en la religión católica que profesamos, y sus máximas no pueden ser más a propósito para el orden. He dicho a Ud. lo bastante; (…) añadiré únicamente que conserve la bandera que le dejé; que la enarbole cuando todo el ejército se forme; que no deje de implorar a Nuestra Señora de Mercedes, nombrándola siempre nuestra Generala, y no olvide los escapularios a la tropa; deje Ud. que se rían (…) Acuérdese que es un general cristiano; apostólico romano; vele Ud. que en nada, ni aun en las conversaciones triviales, se falte el respeto a cuanto diga a nuestra Santa Religión (…) Se lo dice a Ud. su verdadero y fiel amigo. Manuel Belgrano”.
Entre 1814 y 1815 viajó a Europa para obtener el apoyo de las potencias a los cambios operados en el Río de la Plata, y a entablar relaciones con la familia de Borbón repuesta en el Trono. Es en esa ocasión que surge el proyecto, negociado con Carlos IV, de establecer un príncipe Borbón en el Reino del Plata, cuestión que fracasa por la obstinación del “restaurado”, “ex socio” de Napoleón, Fernando VII.
De regreso en el Río de la Plata, y fracasadas las negociaciones en Europa, se vuelve a poner al frente del Ejército del Norte. Ante las deliberaciones del Congreso de Tucumán, se juega por la Independencia de América, y propone a los Diputados reunidos en San Miguel, la instauración de una Monarquía Incaica. Proyecto que volvió a fracasar.
Llamado por el Gobierno de Buenos Aires para poner frente a la anarquía desatada en el Litoral, su estado de salud le impide seguir dedicándose a las cuestiones públicas, muriendo el 2º de junio de 1820 –día de los “tres gobernadores”, viendo a su Patria sumida en el caos.
José Francisco de San Martín
En una conferencia del año 1944 leemos:
“La República es una nación que obedece a las leyes escritas en la conducta de sus héroes fundadores (…)
Los muertos mandan a los vivos en la medida que vivieron en previsión del futuro”.
Y en una anterior del año 1941, se decía: “San Martín, como Sócrates, es lo que debe ser, en todas las circunstancias de su vida; en el soldado al servicio de la madre patria; en la creación del Ejército Argentino; en la fidelidad de su misión libertadora; en la alegría de sus triunfos; en la necesidad de la renuncia y del alejamiento definitivo de lo que constituye la pasión de su vida; en el destierro que le imponen los demagogos y los tiranos de su Patria”.
Nos proponemos a continuación acercarnos, aunque más no sea en forma somera, a esa gran figura que se encuentra en los orígenes de nuestra nacionalidad.
Sigamos los distintos pasos de la vida del General San Martín, con fragmentos escritos por diversos historiadores y personalidades que se han detenido a estudiar a tan gran figura.Clic para ampliar
- San Martín en el Ejército Español:
“La escuela de San Martín hay que buscarla en el Regimiento de Infantería de Línea ‘Murcia’, adonde ingresó el 21 de julio de 1789 y de donde saldría el 26 de diciembre de 1802 (…) Procedía pues (…) (de) una corporación de caballeros ligados por idénticos votos y con un mismo espíritu de servicio, e iguales entre sí en la dimensión del honor.
Sus reglar reclaman ‘el constante deseo de ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga para dar a conocer el valor, talento y constancia’; recomienda ‘buscar ‘la única certificación de la pública notoriedad de la propia conducta’ y solo prometen el premio de ‘la interior satisfacción del deber cumplido’.” (Tomás Sánchez de Bustamante, El granadero de Murcia perfiló los rasgos del estilo castrense argentino)
- San Martín en el Ejército del Norte:
“La acción de San Martín sobre el Alto Perú, durante el breve período de su comandancia del Ejército del Norte, es, probablemente, uno de los aspectos menos conocidos del General (…)
Mucho aprendió San Martín de Belgrano. Y quizá lo más importante haya sido advertir que la ciudad de Tucumán era (…) el ‘punto estratégico decisivo’ de la frontera septentrional (…)
Advertido de la eficacia de las montoneras gauchas y de la habilidad de sus caudillos, se ocupó San Martín de aprovechar al máximo, en su plan estratégico, las tácticas gauchas, y formuló precisas instrucciones”. (A. J. Pérez Amuchástegui, El Alto Perú: la breve y fructífera comandancia del Ejército del Norte)
- San Martín en Cuyo:
“El gobierno de San Martín (en Cuyo) no excluía la energía y hasta el rigor. Para obtener los fondos necesarios para la creación del Ejército de los Andes, San Martín toma una serie de medidas (extraordinarias)
No debemos olvidar a las damas mendocinas, quienes, junto a Remedios, ofrecieron sus joyas a la Patria (…)
Claro San Martín predicaba con el ejemplo; dona la mitad de su sueldo y en febrero pide se reduzca a un tercio (…)
Mientras tanto, el gobierno central de Buenos Aires decreta el 28 de enero de 1815 el ingreso en las armas de todos los esclavos de diecisiete a veinte años otorgándoles la libertad en el momento de su incorporación. San Martín lo aplica con rigurosidad en Mendoza”. (René Favaloro, ¿Conoce Usted a San Martín?)
- San Martín en Chile:
“Una vez que San Martín hubo recibido la adhesión fervorosa y unánime de sus oficiales emplazó al gobierno chileno el 13 de abril de 1820, para que si en el término de quince días no le proveía del dinero necesario para la expedición (al Perú) se nombre otro general que se encargue de ella”. (Carlos Ibarguren, San Martín íntimo).
- San Martín en Perú:
“En 1822 el Libertador estaba en Lima (…) Pero el ejército enemigo, refugiado en la sierra, estaba intacto. Eran dos potencias equivalentes, y San Martín conocía sobradamente el caudal de coraje y la fuerza de pelea del soldado español: no era prudente arriesgar lo mucho que había ganado (…) Al gobierno porteño le pidió un parque de artillería y algún dinero. Ante la negativa de Buenos Aires, el Libertador resuelve pedir esa colaboración a Bolívar, a quien él había ayudado antes. Conocemos el epílogo.” (Francisco Uzal, San Martín contraataca)
- Concepción política de San Martín:
“Por formación militar y contextura mental, San Martín amaba el orden y aborrecía el caos y la anarquía, especialmente cuando se desencadenaba en nombre de la libertad. A su amigo Tomás Guido le escribió: ‘¡Libertad! Para mil veces ver a ese país con sus fortunas enteramente destruidas y expuesto a una bancarrota. Ya prefiero el ostracismo voluntario que me he impuesto a los goces de tal libertad (…)’
Por ello simpatizó con el régimen de Luis Felipe de Orleáns establecido tras el derrocamiento de Carlos X, en junio de 1830. Era un sistema de Orden dentro de un marco (de libertad). Y la simpatía fue recíproca”. (Miguel Ángel Scenna, Siguió desde el exilio los progresos de las jóvenes repúblicas americanas)
- Correspondencia con Juan Manuel de Rosas:
“Mi respetado general y amigo:
A pesar de la distancia que me separa de nuestra patria, usted me hará la justicia de creer: A pesar de la distancia que me separa de nuestra patria, usted me hará la justicia de creer que sus triunfos son un gran consuelo en mi achacosa vejez.
Así es que he tenido una verdadera satisfacción al saber el levantamiento del injusto bloqueo con que nos hostilizaban las dos primeras naciones de Europa; esta satisfacción es tanto más completa cuanto el honor del país no ha tenido nada que sufrir, y por el contrario presenta a todos los nuevos Estados Americanos un modelo a seguir”. (Carta de San Martín a Rosas, 2 de noviembre de 1848)
- Su horror a la Anarquía:
El General San Martín exiliado en Europa también describía la situación de exaltación revolucionaria que vivía el viejo Continente a mediados del 1800. En carta al Presidente del Perú, se refiere: “a los desorganizadores partidos de terroristas, comunistas y socialistas, todos reunidos al solo objeto de despreciar, no sólo el orden y civilización, sino también la propiedad, religión y familia.”
SÍNTESIS DE LA VIDA PÚBLICA DE SAN MARTÍN, a través de una carta enviada al PRESIDENTE DEL PERU, DON RAMON CASTILLA
“Boulogne-sur-Mer, septiembre11 de 1848
Respetable general y señor:
(…) Como usted, yo serví en el ejército español, en la Península, desde la edad de trece a treinta y cuatro años, hasta el grado de teniente coronel de caballería. Una reunión de americanos, en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos acaecidos en Caracas, Buenos Aires, etc., resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestarle nuestro servicio en la lucha, pues calculábamos se había de empeñar. Yo llegué a Buenos Aires, a principios de 1812, fui recibido por la Junta Gubernativa de aquella época, por uno de los vocales con favor y por los dos restantes con una desconfianza muy marcada; por otra parte, con muy pocas relaciones de familia en mi propio país, y sin otro apoyo que mis buenos deseos de serle útil, sufrí este contraste con constancia, hasta que las circunstancias me pusieron en situación de disipar toda prevención y poder seguir sin trabas las vicisitudes de la guerra por la independencia. En el período de diez años de mi vida pública, en diferentes mandos y estados, la política que me propuse seguir fue invariable en solo dos puntos, y que la suerte y circunstancias más que el cálculo favorecieron mis miras, especialmente en la primera, a saber, la de no mezclarme en los partidos que alternativamente dominaron en aquella época, en Buenos Aires, a lo que contribuyó mi ausencia de aquella capital, por el espacio de nueve años.
El segundo punto fue mirar a todos los Estados americanos, en que las fuerzas de mi mando penetraron, como Estados hermanos interesados todos en un santo y mismo fin.
Consecuente a este justísimo principio, mi primer paso era hacer declarar su independencia y crearles una fuerza militar propia que la asegurase.
He aquí mi querido general, un corto análisis de mi vida pública seguida en América; yo hubiera tenido la más completa satisfacción habiéndole puesto fin con la terminación de la guerra de la independencia en el Perú, pero mi entrevista en Guayaquil con el general Bolívar me convenció (no obstante sus protestas) que el solo obstáculo de su venida al Perú con el ejército de su mando, no era otro que la presencia del general San Martín, a pesar de la sinceridad con que ofrecí ponerme bajo sus órdenes, con todas las fuerzas de que yo disponía.
Si algún servicio tiene que agradecerme la América, es el de mi retirada de Lima, paso que no solo comprometía mi honor y reputación, sino que me era tanto más sensible, cuanto que conocía que, con las fuerzas reunidas de Colombia, la guerra de la independencia hubiera sido terminada en todo el año 23. (…)
De regreso de Lima, fui a habitar una chácara, que poseo en las inmediaciones de Mendoza; ni este absoluto retiro, ni el haber cortado con estudio todas mis antiguas relaciones, y sobre todo, la garantía que ofrecía mi conducta desprendida de toda facción o partido, en el transcurso de mi carrera pública, no pudieron ponerme a cubierto de las desconfianzas del gobierno, que en esta época existía en Buenos Aires (…) Por otra parte, la oposición al gobierno se servía de mi nombre , y sin mi conocimiento ni aprobación manifestaba en sus periódicos, que yo era el hombre capaza de organizar el Estado y reunir las provincias, que se hallaban en disidencia con la capital. (…) para disipar toda idea de ambición o ningún género de mando, me embarqué para Europa, en donde permanecí hasta el año 29, en que incitado tanto por el gobierno como por varios amigos, que me demostraban las garantías de orden y de tranquilidad, que me ofrecía el país, regresé a Buenos Aires. Por desgracia mía, a mi arribo a la ciudad, me encontré con la revolución del general Lavalle[24], y sin desembarcar regresé otra vez a Europa (…) A la edad avanzada de setenta y un años, una salud enteramente arruinada y casi ciego, con la enfermedad de cataratas, esperaba, aunque contra todos mis deseos, terminar en este país[25] una vida achacosa; pero los sucesos ocurridos desde febrero[26] han puesto en problema donde iré a dejar mis huesos (…)no puedo exponer a mi familia a las vicisitudes y consecuencias de la revolución.”
UNA INTERPRETACIÓN SOBRE SAN MARTÍN
“Es innegable que al pedir la baja del Ejército español en 1811 – cuando toda España estaba ocupada ya por Napoleón – y decidir su vuelta a América, estaba influenciado por cierto liberalismo al estilo inglés, moderado y nada anticlerical. Su pertenencia a la Masonería no está probada y, lo que es más importante, toda su actuación pública revela un accionar contrario a los intereses de Inglaterra, de la Masonería y de los liberales criollos o peninsulares. Eso no implica que no pudiera pertenecer a cierta masonería irregular, lo que explicaría ciertas conductas, escritos y hechos de su vida. Cierto pensamiento ilustrado lo mantuvo a lo largo de su existencia (se nota en muy pocas cartas privadas, en la semblanza de algún contemporáneo y en las Máximas a su hija) pero el tono general de su vida privada y sobre todo su actuación como hombre público (como Jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, como Gobernador de Mendoza, como Jefe del Ejército de los Andes, como Protector del Perú, como enemigo del gobierno laicista de Rivadavia y como admirador de la dictadura tradicionalista de Rosas) es la de un hombre profundamente respetuoso de la tradición hispano americana. Muy difícilmente un liberal hiciera rezar diariamente el Rosario en el Ejército como lo hacía San Martín, pedir más capellanes para sus oficiales y soldados, tener él un capellán y oratorio personal, honrar a la Virgen del Carmen como Patrona del Ejército de los Andes, declarar al catolicismo la religión oficial del Perú, fundar una Orden aristocrática (la Orden del Sol) bajo el patrocinio de Santa Rosa de Lima…y proyectar una gran monarquía católica americana e independiente, con un Príncipe Español a la cabeza y sin la Constitución de 1812, como le propuso al Virrey La Serna en la Hacienda de Punchauca (siendo obstaculizado en esto por el masón General Valdés, enviado por Fernando VII) o, fracasada la propuesta del príncipe español, enviar a buscar Príncipes europeos (ingleses, rusos, austríacos, etc) con la expresa condición de que fueran católicos y vinieran a garantizar la Independencia americana. Como afirma un historiador americano, la historia de la Independencia es la de la lucha de los Libertadores (San Martín, O´Higgins, Bolívar, Iturbide) contra los liberales. Los conflictos que pudo tener San Martín con ciertas autoridades eclesiásticas no fueron de índole religiosa, sino política (como en el Perú), y además fueron algo excepcional.
- b) Los proyectos de San Martín se remontan al momento de su llegada al Río de la Plata (1812), cuando discute con Rivadavia – oponiéndose a la exigencia masónica de instalar repúblicas en América – , y se extienden a lo largo de toda su vida, siendo de especial importancia sus recomendaciones monárquicas al Congreso de Tucumán (1816) y las propuestas en el Perú (1821-22).
- c) Que San Martín estuvo vinculado a los ingleses no ofrece mayor dificultad: toda la España que combatía a Napoléon lo estaba. Que tenía algunas influencias liberales en su pensamiento ( como se desprende de los recuerdos de Mrs. Graham, de alguna carta a Guido, de las Máximas a su hija o de las referencias al estilo de la leyenda negra) tampoco, pues poco influyeron en su vida política y no fue-ron permanentes en su intimidad. En su vida pública San Martín obró habitualmente – con alguna excepción – en sentido, si no tradicionalista, al menos conservador. Escribió además en contra de las teorías liberales, socialistas y comunistas y en favor de la tradición. Lo de la masonería regular no está probado y si estuvo ligado a una suerte de masonería irregular, lo importante es que obró en sentido contrario y le costó el exilio y casi la vida. Que por otro lado no obedeció a los intereses ingleses se desprende de su lucha constante por la Independiencia, hecho que Gran Bretaña no apoyaba desde 1808. Esto es importante aclararlo, pues aún hoy se sigue insistiendo en que Inglaterra fomentó la Independencia americana: eso fue así hasta la invasión napoléonica a la Península, luego actuó como intermediaria, procurando que los gobiernos americanos garantizaran la libertad de comercio y la libertad de cultos, pero procurando un entendimiento con Fernando VII. En el Río de la Plata esto es conocido, sobre todo siguiendo la actuación de Lord Strangford. Y en lo que a San Martín se refiere, el Libertador – que había dicho en 1816 que nada se podía esperar de los ingleses – se propuso precisamente lo que Inglaterra no quería: la Independencia de Sud América, tratados comerciales favorables a España y la construcción de una gran monarquía que uniera Chile, Perú y el Río de la Plata bajo la Corona de un Príncipe Español.
- d) Este ofrecimiento de Punchauca y Miraflores parece sincero porque a pesar de la carta a Miller, lo dicho allí se contradice con la que le escribió a Riva Agüero, y además están los testimonios contrarios de Guido, Abreu, García del Río, más la última carta del propio San Martín a La Serna, poco antes de Guayaquil. Y las tratativas que hizo a través de su hermano Justo Rufino, que trabajaba en la Secretaría de Guerra en España. Mitre, que tuvo toda la documentación sobre el Libertador en sus manos, la da por cierta, criticándolo porque de este modo se perdía el apoyo de EE.UU, nos ligábamos a la política “reaccionaria” de la Santa Alianza y se abandonaba el camino “republicano” de la Independencia (república que en realidad nunca estuvo en la cabeza de los protagonistas de la Independencia – salvo la minoría liberal -, como puede advertirse conociendo la discusión al respecto del Congreso de Tucumán)
- e) El conflicto con la masonería peruana y rioplatense se deduce leyendo las Memorias de Iriarte. Y probablemente sea cierta la interpretación de que eso explique el “secreto” de Guayaquil, como sugiere Steffens Soler.
- f) El hilo conductor parece ser este: San Martín comenzó a pelear por la independencia de América cuando la Península estaba ya totalmente ocupada por Napoléon y luego contra la testarudez de Fernando VII, a pesar de los ofrecimientos de paz del gobierno rioplatense (en 1814) o del propio San Martín en el Perú. Con España o sin España, San Martín propuso la unión de Perú, Chile y el Río de la Plata bajo una monarquía católica. Fueron los masones Valdés y Rivadavia quienes combatieron este proyecto hasta lograr vencer a San Martín, quien apoyó posteriormente al Partido Federal y sobre todo al Restaurador, que defendían los intereses americanos.
- J) No se comprende esto, por otro lado, sin conocer el contexto en que se dio el proceso emancipador: el progresivo incumplimiento de los Borbones respecto al pacto explícito de Carlos V con los Reinos de Indias (1519) – Tratado de Permuta de 1750, expulsión de los Jesuitas, Conferencia de Bayona, alianza del Virrey Elío con los portugueses, represión violenta de Fernando VII a las Juntas americanas – que condujeron a los pueblos del Nuevo Mundo de un planteo inicialmente autono-mista a uno más decididamente emancipador. Los argumentos jurídicos esgrimidos en el Manifiesto del Congreso de Tucumán son claros en ese sentido. Lo mismo fue expuesto por Mariano Moreno en su polémica con el Marqués de Casa Irujo, por Fray Francisco de Paula Castañeda, por Don Juan Manuel de Rosas en su discurso de 1835 y por las cartas al propio Rosas de Tomás Manuel de Anchorena – partícipe de los hechos de Mayo de 1810 y congresal en Tucumán -. Que en la Independencia actuaron también liberales y masones es algo similar a lo que ocurrió en España en la Guerra contra Napoléon. Pero el primer grito de autonomía se dio en el Río de la Plata bajo el lema ‘por Dios, por la Patria y el Rey’. La Guerra de la Independencia no fue una guerra ideológica (hubo tradicionalistas y liberales en ambos bandos), ni étnica (hubo criollos y peninsulares en un lado y en el otro), ni religiosa (masones y católicos actuaron por igual a favor o en contra de la emancipación americana). Fue una guerra separatista, fundada no en los principios abstractos del nacionalismo moderno (principio de las nacionalidades, autodeterminación de los pueblos) sino en aquellos derechos concretos reconocidos en el Fuero Juzgo, las Leyes de Partidas y sobre todo las Leyes de Indias, que garantizaban para nuestro caso que América era intangible, inalienable y autónoma.”[27]
Podríamos seguir con la lista de figuras arquetípicas -fundadoras y sostenedoras de nuestra nacionalidad-, que se consagraron a la misión que la Providencia les encomendó en orden al Bien Común durante el siglo XX: el General Uriburu, Jordán B. Genta, Carlos Sacheri, Argentino del Valle Larrabure, el Coronel Seineldín, los héroes del monte tucumano o de Malvinas….pero dejaremos eso para una segunda parte de este trabajo….Lo que queda demostrado es que las grandes figuras que fueron tejiendo con su acción el entramado de nuestra historia abrevaron en el espíritu señorial de raíz hispánica.
NOTAS:
[1] Reflexiones sobre la revolución en Francia.
[2] El concepto de Hispanidad fue definido por Zacarías de Vizcarra y a Ramiro de Maeztu:
“Es posible que el nombre de Zacarías de Vizcarra nada diga a las nuevas generaciones.
Sin embargo, a comienzos de los años treinta, estuvo legítimamente asociado a la custodia y celebración de la Iglesia y de la España Eterna. Y tanto, que el mismísimo Don Ramiro de Maeztu, habría tomado de él la palabra y los conceptos fundamentales para escribir su ya clásica Defensa de la Hispanidad” (Caponnetto, Antonio. Prólogo a Vocación de América de Zacarías de Vizcarra).
Otra figura relevante que meditó sobre las glorias de la Hispanidad por aquellos años fue Manuel García Morente. En una célebre conferencia del año 1938, sostenía:
“Ahora bien; ¿en qué consiste ese estilo propio de España y de lo hispánico? ¿Qué es la hispanidad? Tal fué el problema que dejamos planteado ayer para la conferencia de hoy: el de evocar –puesto que definir no es posible– ante ustedes la esencia del estilo español.” (Idea de la Hispanidad)
No podemos dejar de hacer referencia además al célebre discurso que el Cardenal Gomá pronunció en el Teatro Colón durante las Jornadas del célebre Congreso Eucarístico Internacional del año 1934:
“Españoles, americanos de veinte naciones, hijos de Portugal, Francia o Italia, rendimos culto a unas palabras que son como denominador común que nos hace vibrar al unísono a todos: cristianismo, progreso, cultura, patriotismo, tradición y otros conceptos que son como el ideal de todo pueblo; y estas otras que concretan más el sentido de esta fiesta: la hispanidad, la Raza, el americanismo…”
Un detalle muy importante. Debemos todas estas reflexiones a españoles, que tuvieron un vínculo muy estrecho con la Argentina. En efecto, los años 30 permitieron un profundo redescubrimiento de la identidad hispana de nuestra Patria.
[3] “España es una encina medio sofocada por la hiedra. La hiedra es tan frondosa, y se ve la encina tan arrugada y encogida, que a ratos parece que el ser de España está en la trepadora, y no en el árbol.” Con esta metáfora inicia Ramiro de Meztu su célebre obra Defensa de la Hispanidad. A través de ella nos indica que la encina es la tradición sobre la que se conformó la España grande de los siglos XVI y XVII. A partir del 1700 comenzó a difundirse desde los círculos oficiales el espíritu de la Ilustración, del que nacerían luego el Liberalismo y el Socialismo. Éste está representado por la hiedra que sofoca al árbol, y que no le permite desarrollar su ser.
[4] Nuestra Patria se fue conformando culturalmente a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, sobre los fundamentos de la Cristiandad hispana. A comienzos del siglo XIX, en medio de una tremenda crisis que sacudió al Imperio Español, sus distintas provincias comienzan a separarse dando origen a naciones independientes, las que a lo largo de dicho siglo procurarán constituir un Estado independiente. Por lo tanto, podemos dividir nuestra historia nacional en tres grandes etapas:
- Etapa Fundacional: Se originó con la Conquista de América por parte de la Corona de Castilla, la consiguiente colonización española que dio origen a la fundación de ciudades, y a la conformación de una sociabilidad propia del mundo hispanoamericano, al mestizaje y a la evangelización de los aborígenes –durante este período fue muy importante la acción evangelizadora de distintas Órdenes religiosas, en particular de los jesuitas-.
- Etapa Virreinal: Se inicia a finales del siglo XVIII con la creación del Virreinato del Río de la Plata, que produce la integración de las zonas norteñas, cuyanas y litoral en torno de la cuenca del Plata, dándole a la región características que perdurarán durante la etapa de la Argentina independiente.
- Etapa Independiente: La gesta independentista que se inicia en 1810 generará en distintas regiones de la América española la conciencia de pertenencia a una nacionalidad particular, y el esfuerzo por gestar, fortalecer, dar forma y defender a dicha nacionalidad; destacándose en esos años la acción de héroes que se sacrificaron y entregaron a la causa de América y de sus nacientes naciones –que se conformaron a partir de la herencia hispana y de la voluntad de independencia e identidad particular-.
[5]“Pues bien, yo pienso que todo el espíritu y todo el estilo de la nación española pueden [67] también condensarse y a la vez concretarse en un tipo humano ideal, aspiración secreta y profunda de las almas españolas, el caballero cristiano. El caballero cristiano –como el gentleman inglés, como el ocio y dignidad del varón romano, como la belleza y bondad del griego– expresa en la breve síntesis de sus dos denominaciones el conjunto o el extracto último de los ideales hispánicos. Caballerosidad y cristiandad en fusión perfecta e identificación radical, pero concretadas en una personalidad absolutamente individual y señera, tal es, según yo lo siento, el fondo mismo de la psicología hispánica. El español ha sido, es y será siempre el caballero cristiano. Serlo constituye la íntima aspiración más profunda y activa de su auténtico y verdadero ser –que no es tanto el ser que real y materialmente somos, como el ser que en el fondo de nuestro corazón quisiéramos ser.” (García Morente, Manuel. Idea de Hispanidad)
[6] Molina, Raúl. Hernandarias, el Hijo de la Tierra.
[7] Sarmiento en sus Recuerdos de Provincia, impulsado por su odio liberal a lo que representa Cristiandad, Hispanidad y visión teológica del mundo, hace una crítica de la Universidad de Córdoba, y elogia al deán Funes porque con su acción eliminó los influjos escolásticos y jesuíticos de dicha Casa de Estudios, logrando poner fin a “la Edad Media (…)La educación dejó de ser teocrática.”
[8] Fray Mamerto Esquiú. Sermones de un Patriota.
[9] Palacio, Ernesto. Historia de la Argentina.
[10]Ortega, Ezequiel. Santiago de Liniers. Un hombre del Antiguo Régimen.
[11] “Santiago de Liniers fue el producto natural y lógico de su formación familiar y de su medio. De sus cuatro hermanos varones, tres fueron hombres de armas y uno religioso; de las cuatro hermanas, dos siguieron la vida del claustro”. (Lozier Almazán, B. Liniers y su tiempo)
[12] Bruno, Cayetano. La Virgen Generala.
[13] Por otra parte, los Borbones se habían hecho indignos de toda obediencia. América, en efecto, necesitaba continuar su historia al margen de una Metrópoli que había abdicado, hacía tiempo, de los principios que habían impulsado su acción evangelizadora y civilizadora en siglos anteriores. “Puede decirse (…) que para los Austrias estos países eran provincias del vasto Imperio, poblado por vasallos fieles e iguales en sus derechos a los de la península: idea que impregna toda su legislación de Indias. Para los Borbones no es así. Carentes del sentido imperial de sus antecesores, empiezan a mirar dichos territorios como colonias proveedoras de recursos y objeto de combinaciones diplomáticas” (Palacio, Ernesto, Historia de la Argentina); “Al Imperialismo religioso de los Austrias sucedió entonces una Monarquía preocupada fundamentalmente por desarrollar su marina, su comercio y sus industrias…” (Ricardo Zorraquín Becú, La organización política argentina durante el período hispánico). La consecuencia de estos cambios fue la infiltración de la Corte por ministros masones, la aplicación de reformas conforme a los principios del Despotismo Ilustrado, y la expulsión de los jesuitas. El final de la tragedia del otrora gran Imperio Español se representó en Bayona, cuando los Borbones hicieron entrega de sus Reinos al Tirano de Europa, Napoleón Bonaparte.
[14] En algunas de las mentes de sus protagonistas, por cierto que lo era. Pero el Movimiento de Mayo tenía su justificación, y entroncaban sus fundamentos, en la auténtica tradición jurídica española.
[15] Bruno, Cayetano. Ídem.
[16] Bruno, Cayetano. Ídem.
[17] “Los Saavedra era una familia de origen andaluz asentadas en América desde el siglo XVI y XVII uno de los más reputados antecesores era Hernandarias de Saavedra.
El 15 de setiembre de 1759 nace Cornelio Saavedra en la villa de Potosí en el Alto Perú, fueron sus padres el capitán Santiago Felipe de Saavedra y De La Palma (Alcalde y regidor de Buenos Aires entre 1770 y 1790) y Doña María Teresa Rodríguez de Güiraldes”. (Lic. Carlos Pachá. Cornelio Judas Tadeo Saavedra y Rodríguez de Güiraldez. El hombre de Mayo)
[18] En Buenos Aires, durante la Invasiones Inglesas, el pueblo luchó por el Rey y por la Fe, encomendándose a la Virgen del Rosario, con una valentía y un entusiasmo admirables. Podemos leer en el Romance Heroico de Pantaleón Rivarola:
“La victoria es de María,
triunfo del Rosario es esto.”
[19] Con respecto a dicha política represiva, dijo Rosas en su discurso a la Legislatura del 25 de mayo de 1836: “Un acto tan heroico de generosidad y patriotismo, no menos que de lealtad y fidelidad a la Nación española y a su desgraciado Monarca: un acto que ejercido en otros pueblos de España con menos dignidad y nobleza, mereció los mayores elogios, fue interpretado en nosotros malignamente como una rebelión disfrazada, por los mismos que debieron haber agotado su admiración y gratitud para corresponderlo dignamente.
Y he aquí, señores, otra circunstancia que realza sobre manera la gloria del pueblo argentino, pues que ofendidos con tamaña ingratitud, hostigados y perseguidos de muerte por el gobierno español, perseveramos siete años en aquella noble resolución, hasta que cansados de sufrir males sobre males, sin esperanzas de ver el fin, y profundamente conmovidos del triste espectáculo que presentaba esta tierra de bendición anegada en nuestra sangre inocente con ferocidad indecible por quienes debían economizarla más que la suya propia , nos pusimos en manos de la Divina Providencia, y confiando en su infinita bondad y justicia tomamos el único partido que nos quedaba para salvarnos: nos declaramos libres e independientes de los Reyes de España, y de toda otra dominación extranjera”.
[20] Más allá del sentimiento de Fidelidad propio de aquella cultura hispánica, no puede dejar de percibirse, en esta concepción, una desviación del Monarquismo del tiempo de los Austrias –en el que la fidelidad se debía subordinar a los principios de la Moral y del Derecho Natural (es elocuente al respecto el testamento de Felipe II: “La Monarquía no es de origen divino sino humano, y existe en los pueblos el derecho de acabar con el tirano. El carácter de los reyes y su corona la establecieron, la dieron y dan los hombre… El rey es el primer servidor del reino. El ser rey; si ha de ser como se debe, no es otra cosa que una esclavitud… Por tanto debe buscar la perfección en todo, y principalmente en la justicia”)-. En esta desviación se nota el influjo de las corrientes políticas impuestas a patir de los Borbones.
[21] Díaz Araujo, Enrique. Mayo revisado III.
[22] En honor a la verdad, se debe decir que este personaje tuvo luego una evolución ideológica hacia posturas más conservadoras, y que acompañó al General San Martín en sus campañas libertadoras, apoyando los proyectos monárquicos del mismo.
[23] Bruno, Cayetano. Creo en la Vida Eterna
[24] La revolución de Lavalle contra Dorrego en diciembre de 1828.
[25] Francia.
[26] La revolución de 1848.
[27] Romero Moreno, Fernando. Conjetura sobre San Martín.



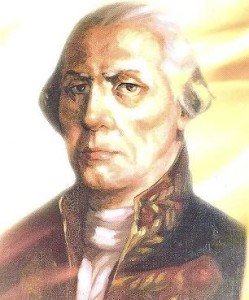









Ultimos Comentarios