Luis Zanotti – Educación y dependencia
Publicado en el Nº 12, marzo de 1977.
(“Teoría de la dependencia”, por Luis García Martínez, Ed. Emecé 1976)
Los profesores de los contenidos pedagógicos, en los establecimientos de formación docente, así como los de las carreras de ciencias de la educación en universidades o institutos de nivel terciario, tropiezan sus derivaciones –el sistema escolar, el planeamiento educativo, los asuntos financieros, los planes y programas, el curriculum, las teorías del aprendizaje y toda la casi infinita variedad de cuestiones didácticas y metodológicas– se encuentran más tarde o más temprano con el planteo de la “dependencia”, ya sea económica, política, ideológica o cultural bajo la cual –o las cuales– vive, según se afirma, nuestro país desde los orígenes mismos de su nacimiento.
“Educación y dependencia” pasa a constituir, de tal forma, un juego dialéctico del cual ningún profesor puede desprenderse. La producción bibliográfica corriente trata constantemente el tema; los periódicos favorecidos por la preferencia de los grupos juveniles inclinados a los estudios pedagógicos, psicológicos o sociológicos lo plantean día tras día; análisis exhaustivos a menudo formulados en documentos de muy importantes organismos internacionales se consagran a su análisis. El concepto de “tercer mundo” como sinónimo de dependencia aparece siempre repetido y por fin, las doctrinas pedagógicas de cualquier tipo resultan analizadas bajo esa óptica.
Los profesores sienten a menudo temblar el suelo bajo sus pies. De pronto, un alumno o una alumna formula la pregunta o plantea la posición: “Pero, profesor, ¿no cree Ud. que esa situación, o esa teoría, o ese problema (o lo que fuere que se estuviera tratando en la clase) deriva de nuestra situación como país dependiente?” O por el contrario; “¿Cree Ud. posible la aplicación de esta posición (quizá se está tratando una teoría de aprendizaje o una metodología de la lectoescritura o una fundamentación histórica) en un contexto de dependencia como en el de nuestro país o como en el de los países latinoamericanos o del Tercer Mundo?”.
En un examen, jóvenes estudiantes pueden comenzar: “La educación, en un país dependiente…” y de ahí en más continuar dentro de una línea en la cual el profesor, a menudo bastante anonadado ante despliegues espectaculares de citas y biografías, no se atreve a intervenir.
Los profesores de materias pedagógicas quedan, de esta suerte, prisioneros de una trampa casi infantil pero de resultados excelentes. Ni qué decir cómo caen en ella, a su vez, los estudiantes.
¿Cuál es el procedimiento? Recurriremos, para explicarlo, a un recuerdo de nuestro primer año de enseñanza media.
Vivido está en nuestra mente el recuerdo de las primeras clases de Matemática en primer año de la Escuela Normal Mariano Acosta*.
Al comenzar el desarrollo del programa de Geometría, el profesor nos explicaba con claridad: “Los siete postulados fundamentales son conceptos primitivos. Eso quiere decir que se aceptan sin demostración”. Entonces, estudiábamos los siete postulados fundamentales sin chistar. Recuerdo algunos: “Existen infinitos puntos, infinitas rectas e infinitos planos…”. “Por un punto pasan infinitas rectas…”. “Por una recta y un punto fuera de ella pasa un plano y sólo uno…” etc. Esto era así y no había vueltas que darle. Lo aceptábamos sin discutir. Era lo único que había que aceptar así. Eran verdades evidentes diríamos, quizá, más adelante, en cuarto año, cuando en Didáctica atisbáramos algo del “Discurso del Método”. Por entonces, ni siquiera entrábamos en la explicación de por qué esos “conceptos primitivos” se aceptaban sin demostración. Lo importante era aceptarlos como verdades incontestables, absolutas, inconmovibles. Sobre esos siete pilares básicos se deducía luego, prolijamente, todo el inmenso y maravilloso edificio de la geometría euclidiana. Desarrollar un teorema y arribar a la demostración se convertía, de tal forma, en un verdadero placer intelectual. Con rigor didáctico implacable, el profesor nos exigía a lo largo del curso la presencia constante de los postulados de los cuales habíamos partido y de las demostraciones ulteriores. Cada una era un escalón más de la escala progresiva del saber matemático. Sucesivamente desenhebrábamos la larga madeja de los teoremas y sus corolarios, de las propiedades y sus inversas, de los ejercicios que eran sus consecuencias. Las propiedades de los ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una tercera, el valor de los ángulos interiores de un triángulo, hasta el inolvidable teorema del cuadrado de la hipotenusa en relación con la suma del cuadrado de los catetos en un triángulo rectángulo. Todo se alcanzaba de manera irrefutable e irremediable desde aquel punto de partida inicial, de aquel acto de fe de nuestras mentes adolescentes en la veracidad incontestable de aquellos pocos, sencillos, casi inocentes siete postulados fundamentales.
Pues bien: aquel problema antes mencionado, que hoy se hace presente en todas las cátedras pedagógicas y en todas las discusiones sobre asuntos educativos, deriva también de una aceptación inicial de algunos pocos, sencillos, casi inocentes “postulados fundamentales”, también aceptados sin necesidad de demostración, por una especie de acto de fe, aunque en realidad como consecuencia de una estrategia hábil y de una constancia admirable. ¿Cuáles son esos postulados, esos “conceptos primitivos” que aceptamos como punto de partida sin pedir demostraciones? Pues, simplemente, los siguientes: 1) Existen países dependientes, (lo cual quiere decir: unos países dependen de otros); 2) Existe una enorme mayoría de países dominadores; 3) La Argentina es un país dependiente; 4) Existe el “Tercer Mundo” como unidad geopolítica claramente definida; 5) El “Tercer Mundo” está subdesarrollado y miserable porque sus países son dependientes; 6) La Argentina debe sus males a la dependencia; 7) Todos los esfuerzos de las clases dominantes en la Argentina se dirigen a mantenerla “dependiente” para seguir disfrutando los beneficios que por ese servicio les conceden los países dominadores.
Todos estos conceptos se dan por aceptados, por verdades indiscutibles, incontestables. Pedir que, previamente, se los demuestre, acarrearía de inmediato la acusación de estar al servicio de la dependencia. Primero: nadie se arriesga a tal acusación. Segundo: como se enuncian apodícticamente, a casi nadie se le ocurre dudar de ellos. Tercero: como se los repite incansablemente, terminan por formar parte de una especie de “subsuelo” mental sobre el cual nos apoyamos sin darnos cuenta.
Partiendo de estos postulados, la restante armazón intelectual sociopolítica es fácil de armar y casi inacabable, como la geometría euclidiana se desplegaba armoniosa y casi infinita desde aquellos siete postulados fundamentales que, reverencialmente, habíamos aceptado con inocencia y disciplinadamente en las clases iniciales de primer año. Por ejemplo: la Argentina, como país dependiente (postulado uno) estructura su economía al servicio de los países dominadores (postulado dos) y para ello estos países subsidian a una minoría dirigente (oligarquía o sus servidores) que se convierte dentro del país en la clase dominadora sobre una clase oprimida (primer teorema demostrado).
En consecuencia, todo cuanto haga la clase dominadora en un país dependiente estará dirigido a reforzar su dominio para a su vez mantener los privilegios que obtiene por continuar sosteniendo la posición de país dependiente en beneficio de los países dominadores e indirectamente de sí misma (segundo teorema demostrado).
Luego, siendo el sistema educativo una creación de la clase dominadora y de sus instituciones, ese sistema educativo resultará necesariamente enderezado a la misma finalidad (tercer teorema demostrado).
Este teorema a su vez se convierte en el punto de partida de toda una construcción deductiva ulterior en el plano de la política educativa, de la Pedagogía, de los métodos y de los planes y programas escolares. Necesariamente, habiendo partido de la aceptación de aquellos postulados fundamentales, se termina en la demostración irrefutable de que el inocente maestro que inculca en el niñito sometido a su férula el principio de que para satisfacer sus necesidades es preferible trabajar a robar, es solamente –sépalo él mismo o sea al fin un producto a su vez de la ideología dependiente que inconcientemente arrastra– un miserable servidor de la clase dominante a su vez servidora de los países dominadores… etc. etc. Y así hasta el infinito. En síntesis: no hay remedio. El triunfo de los teóricos de la dependencia es seguro. O en el primer día de clase del primer año de la enseñanza media se rebelan los chicos contra la aceptación no demostrada de los siete postulados fundamentales de la geometría euclidiana, o están inexorablemente destinados a admitir después todo el resto de la construcción matemática ulterior. Si esos postulados son verdad, la suma de los ángulos interiores de un triángulo vale dos rectos. Y no hay posibilidad de negar esto si se aceptó aquello.
El dilema de los profesores de cátedras pedagógicas y de los estudiantes de las carreras docentes es el mismo: si parten de la aceptación –sin necesidad de ser demostrados– de los supuestos iniciales de la teoría de la dependencia, quedan necesariamente presos en el desarrollo ulterior de todo un pensamiento político, económico, sociológico y pedagógico.
Es decir: todo futuro docente, todo estudiante de ciencias de la educación, todo profesor de materias pedagógicas, todo educador, debe comenzar por una actitud radicalmente diferente de la que en el primer día de clase de primer año adoptamos ante nuestro profesor de Matemática. Han de exigir la explicación y la demostración de esos inocentes, sencillos y pocos postulados iniciales. El libro de Luis García Martínez, “Teoría de la dependencia”, les servirá como una excelente introducción a esa labor. He dicho excelente y no fácil; he dicho introducción y no conclusión de la labor.
Es una obra breve, no lograda del todo desde el punto de vista de la claridad didáctica si se tiene en cuenta que sus destinatarios principales no son los especialistas en el campo económico. Pero es uno de los mejores y más lúcidos aportes hechos en la actualidad por un expositor argentino en torno de un tema de importancia decisiva. A lo largo de sus 180 páginas se encuentra una sagaz introducción (que da por supuesta, sin embargo, mucha sabiduría en el lector y que debiera haber epilogado el libro); una excelente síntesis sobre la significación de “los cambios tecnológicos y la creación de una economía mundial” y otra sobre, “la sustitución de importaciones, las empresas multinacionales y la dependencia tecnológica”. Pero de interés particularísimo para los estudios pedagógicos, por sus profundas derivaciones en la armazón de los sistemas educativos, y sobre todo por las acusaciones actuales sobre la servidumbre de la política educativa de la época de la Organización Nacional con respecto al esquema “agro-exportador” y de importación de bienes manufacturados, es el capítulo final sobre el verdadero sentido de “la división internacional del trabajo”.
Las breves páginas del epílogo de este valioso ensayo de García Martínez son esenciales para el propósito que antes hemos señalado como punto de partida básico, o sea la refutación de los esquemas simplistas presentados como postulados irrefutables. Tienen valor grande para los enfoques pedagógicos porque estos se ven hoy afectados principalmente por las denuncias sobre los males de la tecnología y de sus derivaciones en el mundo del trabajo y la cultura. La relación que señala, por ejemplo, entre “precio del petróleo” y la tecnología científica occidental, invierte de manera total uno de los clásicos postulados tercermundistas: es esta tecnología científica occidental lo que valoriza el petróleo y por lo tanto estos países productores no son quienes subsidian por imperio de precios impuestos por países dominadores a la civilización de avanzadas tecnologías.
Todo el libro comentado tiene valor, aunque, repetimos, su armazón didáctica es de modesta calidad en algunos capítulos. Por eso mismo, debe señalarse como de nivel excepcional, por su notable utilidad precisamente para el lector no especialista, el Capítulo VII, titulado “Consideraciones finales”.
Para ejemplificar nuestro juicio, sería necesario –y no dejaría de ser útil– su transcripción completa. Como ello es imposible y sería insólito, creemos conveniente, para concluir, transcribir, a modo de ejemplo, los últimos párrafos de ese capítulo:
“Las dudas en torno a la legitimidad de asignar una fracción del producto a la remuneración de actividades empresariales realmente significativas para la comunidad, surgen de la convicción bastante difundida, de que el ingreso social es algo que viene dado. No como algo que hay que crear, y que requiere incentivos adecuados a tal fin.
“En efecto, la Naturaleza no le brinda espontáneamente al hombre todo lo que necesita para el desenvolvimiento de su vida. Menos aún le ofrenda de esa manera el nivel de vida que ha logrado aplicando la tecnología científica a los procesos productivos.
“Es el desconocimiento de esta verdad el mayor error, posiblemente, de la Encíclica Populorum Progressio –y de toda la filosofía que inspira la acción de los sacerdotes del Tercer Mundo–. Este error sostiene la idea central de que los bienes son dados al hombre y no creados por su esfuerzo y su inteligencia. Así, se lee en la citada Encíclica lo siguiente: ‘Sabido es con qué firmeza los Padres de la Iglesia han precisado cuál debe ser la actitud de los que poseen, respecto a los que se encuentran en necesidad: no es parte de tus bienes –así dice San Ambrosio– lo que tú des al pobre; lo que le das le pertenece. Porque lo que ha sido dado para uso de todos, tú te lo apropias’. (Párrafo 23. La Propiedad).
“Con referencia al citado error, es bien ejemplificativo de su condición el siguiente cuento: era un pedazo de bosque salvaje: gruesos árboles, piedras, una maraña de ramas y vegetación silvestre. A fuerza de brazos, de trabajo y de tiempo, el agricultor lo limpia y lo siembra, convirtiéndolo en algo espléndido. Lo visita el cura y le dice:
–Te felicito. Con la ayuda de Dios has hecho un magnífico trabajo.
–Muchas gracias. Pero si usted hubiera visto esto cuando sólo trabajaba el Señor’. (Aparecido en “La Nación” el 17/7/71).
“El sentido de nuestra observación en cuanto al error en cuestión, es poner de relieve la falsedad de la tesis que afirma que el reparto desigual de la riqueza y del ingreso que se da en el mundo, proviene, en lo esencial, de la habilidad de algunos –en desmedro de los demás– para apoderarse de una masa de bienes ya ‘dados’ (ofrecidos como un don de la Naturaleza). Ello no implica ignorar, no obstante, el imperativo de la solidaridad social, tanto dentro de cada país como en escala internacional.
“Aquel poner de relieve adquiere una significación política no desdeñable, ya que las gentes, nutridas en el citado error, preguntan cada vez más enconadamente acerca de quién, o quiénes usurpan la parte de riqueza que no gozan. Y esto envuelve a la comunidad en un clima creciente de enfrentamiento social, envenenando las relaciones entre los grupos que la componen, ambiente poco propicio para la creación colectiva del futuro. Lo dicho no significa desconocer, asimismo, la preferente atención que deben merecer las delicadas cuestiones vinculadas con una justa distribución del ingreso.
“A la luz de lo expuesto, el análisis del grado de verdad que contenga la teoría de la dependencia –más allá de la importancia académica que pueda presentar el tema–, contribuye en alguna medida a evitar que los pueblos del Tercer Mundo se despeñen tras la funesta ilusión de que arrasando con todo lo existente lograrán el mundo mejor que sueñan”.
*Permítasenos aprovechar la oportunidad –al margen del discurso en torno del asunto que en la ocasión nos ocupa– para rendir el homenaje merecido a un gran maestro: el profesor de Matemática de tantas generaciones de futuros maestros, Héctor J. Médici.

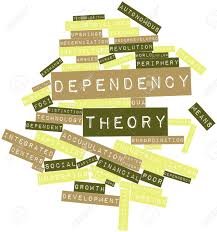



Ultimos Comentarios